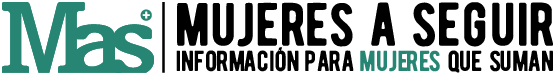“La mezcla es lo que me hace ser quien soy”
Bisila Bokoko, empresaria y fundadora del African Literacy Project

Se define a sí misma como “ciudadana del mundo”, y pocas veces una etiqueta que en la mayoría de los casos suena pretenciosa (desde luego, no es el suyo, ella solo transmite cortesía y humildad) parece ajustarse más a la realidad. Hija de padres de Guinea Ecuatorial, valenciana de nacimiento y estadounidense de adopción (vive en Nueva York desde hace veintitrés años), Bisila Bokoko fue directora de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Después creó su propia agencia de desarrollo empresarial, que promueve marcas a nivel internacional, y fundó el African Literacy Project, una organización sin ánimo de lucro que busca la alfabetización de los países africanos a través de la creación de bibliotecas. Vive, como quien dice, con la maleta a cuestas, moviéndose constantemente entre los tres continentes. Ahora está en España para promocionar su primer libro, titulado Todos tenemos una historia que contar, en el que aprovecha su propia experiencia y la de los suyos (“igual que el tapiz, también nosotros somos una combinación de cultura, historia y tradiciones que hemos heredado de nuestra familia”, escribe), para plantear reflexiones y consejos prácticos sobre la vida, la carrera, el éxito y el fracaso.
Criarse en la España de los años ochenta siendo negra no debió resultar precisamente fácil.
No, no fue nada fácil. La gente no estaba acostumbrada y se sorprendía al ver una persona negra. Mi padre me cuenta que cuando me llevaba en el carrito se paraban a mirarme, porque nunca había visto un bebé negro. Pero cuando eres niño, no eres consciente de ser diferente. Yo me enteré de que lo era el día que nos cambiaron de sitio en el colegio y el niño junto al que me sentaron empezó a protestar porque no quería volverse también negro. ¡El pobre pensaba que era algo contagioso! La adolescencia también fue una etapa complicada. En ese momento, todos buscamos a personas con las que identificarnos, y yo no las tenía. Y luego llegó lo de buscar trabajo. Entonces la diversidad no era, como ahora, un plus y la gente tenía miedo de cómo podía encajar en la empresa alguien diferente. Fue una carrera de obstáculos, pero al final creo que todo es una cuestión de actitud. Mucha gente se regodea en el victimismo. Es fácil que, si constantemente te dicen que no puedes, tú acabes pensándolo también, pero yo hice justo lo contrario: empecé a ver mi diferencia como algo positivo en lugar de como una desventaja y a venderlo así.
Hablas de la falta de referentes. Todavía es difícil encontrar a personas negras en los medios o en cargos directivos, pero en esa época habría menos aún. En tu caso, ¿en qué mujeres te fijabas como ejemplo?
Los buscaba fuera, porque en España tampoco había muchas mujeres en puestos directivos o políticos influyentes. Mis padres me regalaron una biografía de Benazir Bhutto, y aunque no era una persona africana, me inspiró mucho que una mujer hubiera llegado a presidenta en un país musulmán y tan complicado como Pakistán. También me llamaba la atención ver a Margaret Thatcher, ella sola rodeada de hombres. Después conocí la figura de Oprah y me impactó muchísimo. Ella vivía en Estados Unidos, que para mí era como el Dorado, donde cualquiera podía llegar a ser lo que quisiera. Y luego, por supuesto, estaban mis abuelas, que para mí han sido fundamentales. Mi bisabuela ya era un personaje. En su momento rompió todas las reglas, dejó a un marido que abusaba de ella y se vino a estudiar Magisterio a España. Después fue alcaldesa de su pueblo y montó un colegio que se llamaba Waiso Ipola, que en nuestra lengua significa ‘Mujer, levántate’. Hasta los 3 o 4 años pasé mucho tiempo con ella cuando venía de Guinea y también me influyó mucho. Era una mujer adusta, enjuta, con mucho carácter y muy acostumbrada a la disciplina fruto de la educación colonial. Hasta el punto de que cuando yo tenía solo 3 años me pegaba con un palo para que aprendiera ya a leer.
¿Siempre soñaste a lo grande?
Sí, soñar a lo grande es algo que siempre ha ido conmigo. Creo que es importante no romper los sueños de los niños, porque a esa edad no hay límites. Yo me veía en Hollywood, pero mis padres me decían: “¿Hemos venido de África para que tú te conviertas en actriz? Ni hablar”. Ellos tenían muchas expectativas puestas en mí, pero como emigrantes, también se sentían muy limitados por el entorno. Los libros fueron para mí una gran fuente de inspiración. Leía mucho a Julio Verne y me veía en sitios distintos.
¿Tenías claro que vivirías en Estados Unidos?
Lo que sabía era que no iba a vivir en España. Más que saberlo intelectualmente, tenía esa intuición. Mi madre cuenta que ya desde pequeñita decía que de mayor viviría en Nueva York. Supongo que me llamaba la atención por la influencia de las películas y la música. En esa época, el éxito en mi cabeza estaba vinculado a Estados Unidos.
Allí has tenido éxito, pero también has vivido momentos complicados. ¿Qué has aprendido de esos fracasos?
Yo me fui con la imagen del Nueva York de las películas y cuando llegué allí me encontré con una ciudad muy difícil. Y yo hice todo lo que una no debe hacer, cometí todos los errores posibles: me engañaron, se aprovecharon de mí, me sacaron el dinero… Tuve que luchar mucho. Luego es verdad que las cosas fueron muy rápidas, llegó la etapa de la Cámara de Comercio y yo estaba muy contenta, pero entonces me echaron. De todas esas experiencias aprendí a encajar el fracaso como un aprendizaje más. Todos hemos pasado por situaciones que resultan frustrantes: que no se reconozca tu contribución a un equipo, que parezcas invisible en las reuniones o querer ascender y que siempre elijan a otros y nunca a ti. Es normal que a veces te entren ganas de rendirte, pero en Nueva York aprendí lo que es la resiliencia. Es una ciudad en la que, aunque se caigan las Torres Gemelas, hay que seguir adelante. Eso te da mucha energía y te pone en una posición de humildad constante.
¿Se asume mejor allí el fracaso?
En Estados Unidos la gente dice que si no te has arruinado tres veces, no eres nadie. Recuerdo el día que tuve que despedir a todo el mundo y cerrar mi primera oficina. Estaba un domingo por la tarde recogiendo cajas y devolviendo las llaves, que es un momento increíblemente solitario. Aquí me hubiera callado, porque hubiera sido una vergüenza, pero allí puedes contarlo en un brunch con amigos.
Desde tu consultora ahora te dedicar a ayudar a posicionar marcas en los mercados internacionales. ¿Qué le falta a la marca España para mejorar su imagen fuera?
Las cosas han cambiado mucho desde que llegué a Estados Unidos hace veintitrés años. Al principio tenían una imagen muy distorsionada de lo que era España, pero a partir del 2005 se produjo un cambio muy importante, porque las grandes empresas españolas empezaron a invertir allí. Ya no éramos un país que solo exportaba, también invertíamos. Yo viví esa época en la Cámara de Comercio y fue muy bonito asistir a ese cambio de mentalidad, ver como los americanos empezaban a entender que España era un país superprofesional, en el que había muchísimo talento y creatividad. Ahora lo consideran un país muy friendly, que no tiene el potencial económico que otros, pero con el que a Estados Unidos le gusta hacer negocios.

La diversidad está ahora en el discurso de todas las empresas, pero ¿cuánto crees que hay de ‘postureo’ y cuánto de compromiso real?
Para muchas puede ser solamente un checkbox, algo que está de moda, con lo que debe cumplir el departamento de recursos humanos y ya está. Pero las que lo hagan así se están perdiendo una oportunidad de crecimiento increíble. Las empresas que no hayan entendido que la diversidad está aquí para quedarse están a años luz de entender lo que está pasando en el mundo. Vivimos en una época en la que la incertidumbre es una constante. Cuando hay equipos diversos, aumentan las posibilidades de adaptación al cambio, porque hay diferentes maneras de pensar. Además, es la única manera de retener el talento, porque ahora la gente joven tiene otras expectativas sobre el trabajo, quieren lugares donde realmente se sientan acogidos y puedan contribuir. Creo que la Covid también nos ha enseñado la importancia de la diversidad. No hubiéramos llegado a una solución tan rápida para un problema que en otro momento nos hubiera costado diez años si un montón de científicos de todo el mundo no se hubieran puestos a trabajar juntos.
¿Cómo ha sido tu relación con África?
Cada vez más cercana. Cuando era pequeña y me preguntaban de dónde era y yo decía que de Valencia, me respondían: “ya, pero ¿de dónde?”. En esa época yo quería que me vieran como española, no como africana. No abracé África completamente hasta que no la conocí más. Al principio todo lo que sabía era a través de los libros. Leí mucho sobre sus tribus, sobre los procesos de descolonización… Mi primer viaje a África, ya con 35 años, tuvo un ‘efecto wow’. Recuerdo llegar al aeropuerto de Accra y, por primera vez en mi vida, ver que todos éramos negros. Después me metí más en su cultura y eso supuso un cambio completo de paradigma en mi vida. Ahora tengo la suerte de pasar mucho tiempo allí y poder ayudar al desarrollo del continente. Creo que las personas que vivimos en la diáspora debemos intentar contribuir en la medida de nuestras posibilidades. También soy optimista, porque creo que las nuevas generaciones están muy preparadas. Veo muchas posibilidades, sobre todo a través del emprendimiento. África siempre se ha movido gracias a los emprendedores, sobre todo, a las mujeres, que son el motor del continente.
¿Qué es el African Literacy Project?
El proyecto nació en 2010, a raíz de ese viaje. Me di cuenta de que yo había conocido África a través de los libros y pensé que también ellos podían conocer el mundo a través de los libros. De hecho, los que más piden los niños son los de viajes. Tenemos cuatro bibliotecas propias en Zimbabue, Uganda, Kenia y Ghana, y colaboramos enviando libros a países como Senegal, Guinea Ecuatorial, Ruanda o Nigeria. Ahora estamos trabajando para crear nuevas bibliotecas en Senegal, en Ruanda y en São Tomé ePríncipe. Nos gustaría poder abrir este última en diciembre. Es una islita muy pequeña, una antigua colonia portuguesa y no hay ninguna biblioteca en todo el país.
En el libro te defines como un “híbrido cultural”. A estas alturas, ¿te consideras más africana, europea o estadounidense?
Pues después de reflexionarlo mucho, me he dado cuenta de que no puedo elegir. Al final, esa mezcla es lo que me hace ser quien soy. Me siento feliz y en casa en España, pero también en África y, por supuesto, en Estados Unidos. Incluso cuando estoy en Latinoamérica, donde también paso mucho tiempo, sobre todo en Ecuador, me siento de allí. Cada lugar me aporta algo diferente.
¿Y dónde te ves dentro de diez años?
Escribiendo en la Toscana. Me gustaría vivir entre Europa y Estados Unidos, pero no creo que Nueva York sea la ciudad más agradable para envejecer. Y me gustaría seguir viajando por el mundo, porque soy muy nómada, nunca he podido echar raíces del todo. También espero tener en ese momento posibilidades y recursos para hacer más cosas por África.