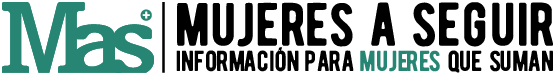‘La vuel-teta al mundo’: un viaje a través de la cultura de la lactancia en diferentes países
En lugares como Australia, Groenlandia o Hawai es habitual dar el pecho más allá de los dos años

La decisión de dar o no el pecho y hasta cuándo hacerlo puede resultar para los nuevos padres una fuente de conflictos constantes con el entorno. Parece que la lactancia materna es como el futbol o la política: todo el mundo tiene una opinión al respecto. Ayudar a que madres e hijos tomen libremente la decisión de hasta cuándo dar y tomar el pecho es el objetivo de La vuelteta al mundo, un libro ilustrado para niños y adultos que recorre seis culturas y lugares del planeta donde las madres dan teta a sus niños más allá de la etapa de bebés: Samoa, Armenia, Australia, Groenlandia, Hawai y los esquimales. El libro se lanzará, en castellano, catalán e inglés, este verano y su producción se está financiando a través de una campaña en Verkami.
Las autoras son Karen Prats y Bàrbara Castro. Prats es emprendedora y lleva una década montando empresas y mentorizando proyectos en el ecosistema start-up de Barcelona. La plataforma Humanx es su última aventura. Por su parte, Bàrbara Castro es ilustradora, diseñadora, diseñadora gráfica y autora de los libros ¡A dormir, pequeña ballena!y ¡A dormir, gatitos!, este último premiado en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Las dos son también madres y ambas han optado por amamantar a sus hijos. Para ellas, cuenta Prats, fue “una decisión muy natural. La lactancia materna tiene infinitos beneficios probados científicamente tanto para madre como para bebé. Y además de la parte nutricional, es muchas cosas más: cobijo, silencio, autoestima, autoconocimiento, crecimiento personal, ternura, compasión y sobre todo amor infinito. En definitiva, es tantas cosas como mamá y bebé sientan”.
Los beneficios de la lactancia están sobradamente acreditados y a estas alturas nadie los pone en duda, lo cuestionable es cómo lo que en última instancia debería ser una decisión totalmente personal (la forma en la que una elige alimentar a sus hijos) ha acabado convirtiéndose en una poderosa arma de mom shaming. Se critica a las madres que por imposibilidad o por decisión propia optan por no dar el pecho, pero se critica también a las que lo hacen durante más tiempo del considerado ‘normal’. “En general hay la tendencia de criticar lo desconocido”, apunta Bàrbara Castro. “Muchas de las críticas vienen de inseguridades propias de una misma que proyecta hacia los demás. El sentimiento de culpa también promueve este tipo de conducta y genera intolerancia hacia todo lo que una no ha querido o podido hacer. Por eso las madres se sienten cuestionadas hagan lo que hagan. De ahí que queramos aportar nuestro granito de arena intentando ayudar a todas las familias, sean como sean, a creer más en ellas mismas y en sus propias decisiones, porque todas estarán bien”.
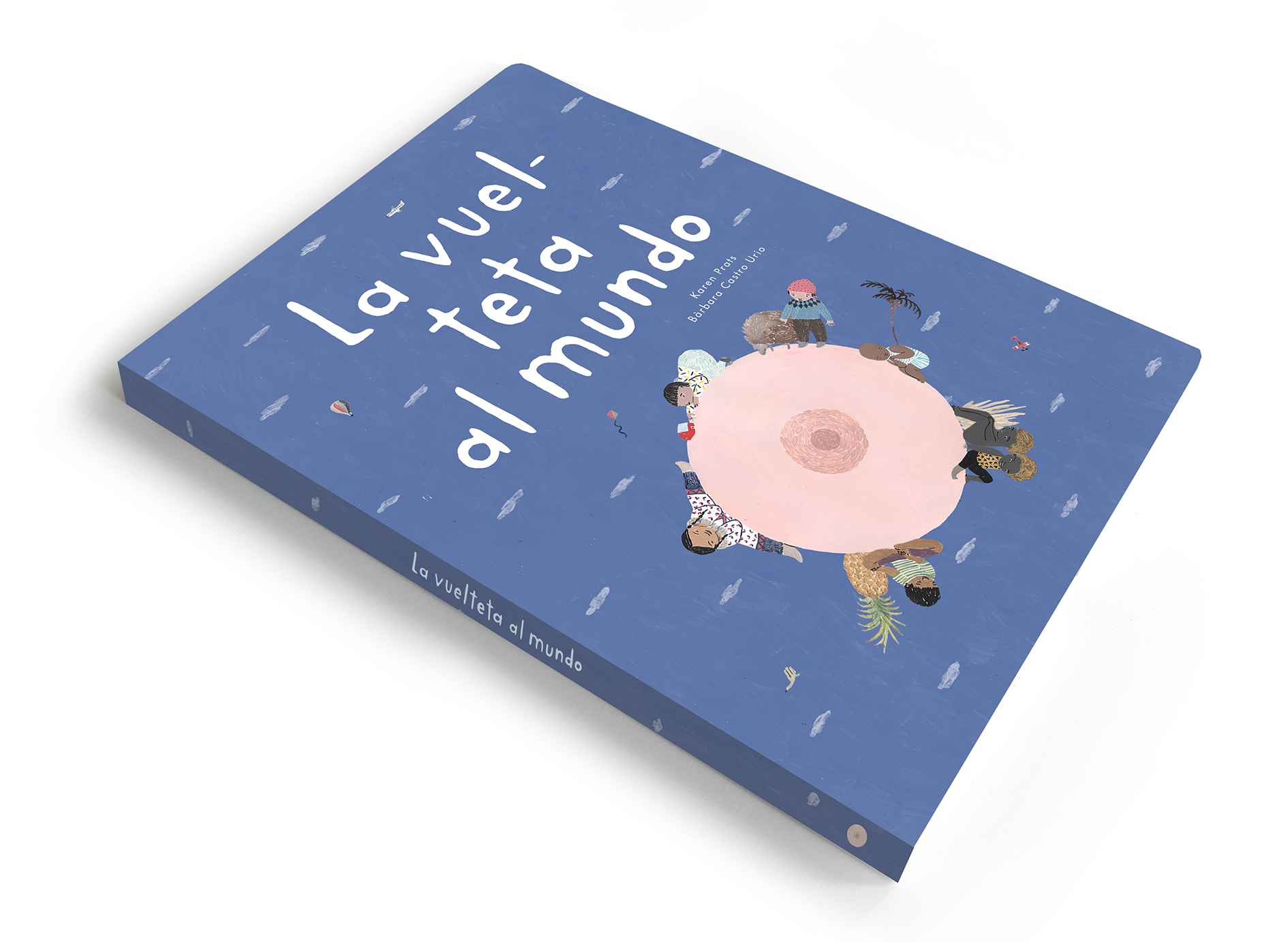
El propio concepto de ‘lactancia prolongada’ resulta ya de por sí problemático porque de alguna manera implica asumir que hay un periodo de lactancia ‘normal’, cuando lo cierto es que no es así. La OMS recomienda, cuando sea posible, la lactancia materna exclusiva durante seis meses y acompañada de alimentos complementarios hasta los dos años o más. En algunas culturas es habitual seguir dando el pecho a los niños pasado ese momento. “Los inuits (esquimales) practican mucho el tándem de amamantamiento, es decir empalman una lactancia con la siguiente. Ellos dan de mamar hasta los siete años, aproximadamente”, explica Castro.


Sin embargo, en países occidentales prolongar tanto la lactancia es algo relativamente poco frecuente. O al menos eso creemos, porque no son pocas las mujeres que deciden esconder que siguen dando el pecho cuando sus hijos han crecido. “Muchas madres optan por no dar de mamar en público para evitar entrar en conflicto permanente con el entorno”, apunta Karen Prats. “Por eso creemos que es importante visibilizar, poner palabras e imágenes a un acto tan natural e importante como la lactancia materna. Cuantos más casos y más visibles, más cerca estaremos de borrar estos estigmas y hacer que las familias se sientan menos juzgadas y más libres”. El lado positivo es que, en su opinión, cada vez estamos más cerca de conseguirlo: “Las nuevas generaciones están cambiando muchos paradigmas y uno de ellos es eliminar prejuicios y aceptar todas las opciones”.