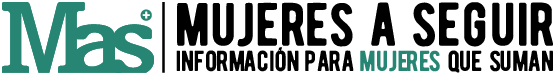El largo camino hasta el Paro Internacional de Mujeres
Desde el movimiento sufragista hasta las movilizaciones de Argentina, Polonia y Washington

Aunque en sus orígenes el Día Internacional de la Mujer tuvo un carácter reivindicativo, con el tiempo este se había ido diluyendo. Hasta este año, en el que los casos de violencia de género, unidos a la desigualdad real que afecta a las mujeres en distintos ámbitos y las manifestaciones claramente misóginas de algunos políticos –con el presidente de Estados Unidos a la cabeza, recientemente secundado por un parlamentario polaco–, han devuelto a este día la carga reivindicativa (y hasta combativa) con la que nació. Mujeres de todo el mundo están llamadas hoy a llevar a cabo un paro global. Pero no es el primero a lo largo de la historia.
El comienzo de este movimiento hay que buscarlo en las manifestaciones de mujeres trabajadoras de finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos por sus pésimas condiciones laborales. La muerte de más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, como consecuencia del incendio de una fábrica en cuyo interior estaban atrincheradas para protestar, marca un hito. En 1909 se celebra en Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, a instancias del Partido Socialista, y un año después, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, le da carácter internacional. Entre sus objetivos estaba conseguir el sufragio universal femenino, algo que entonces en Europa solo se daba en Finlandia. Un nuevo e importante hito se produjo en 1917, con la protesta de las mujeres rusas por los 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial. Se declararon en huelga para demandar “pan y paz”. Solo cuatro días después, el Zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto, que ejercieron por primera vez el domingo 8 de marzo (según el calendario gregoriano). No sería hasta 1975 cuando la ONU fijó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Ese mismo año se produjo otro acontecimiento relevante que, además, es fuente de inspiración de los movimientos más recientes. El 24 de octubre de 1975, el 90% de las mujeres de Islandia (unas 25.000 de una población total de 220.000 habitantes) se pusieron en huelga para demandar igualdad de género. Islandia fue el segundo país europeo, tras Finlandia, que reconoció a las mujeres el derecho al voto. Fue en 1915. Pero en 1975 había solo tres diputadas, lo que suponía una representación mínima del 5% en el parlamento. La idea de la huelga general nació del movimiento Red Stockings, fundado en 1970 y considerado radical, por lo que, para conseguir un apoyo mayoritario, tuvo que variar hacia posiciones más amplias. El movimiento derivó en El Día Libre de las Mujeres, o El Día en que las Mujeres Trabajan Gratis, como se sigue denominando hoy, porque cada año, desde 1975, las islandesas siguen saliendo a la calle bajo esa consigna. En 1980, Islandia eligió en las urnas a la que sería la primera presidenta en Europa: Vigdis Finnbogadotti.
Pero el antecedente más cercano del movimiento actual hay que buscarlo en Argentina, en junio de 2015, en una protesta sin precedentes contra la violencia machista, una lacra que, de acuerdo con los datos manejados en el país, mata a una mujer cada 30 horas. El detonante de aquella marcha (y del movimiento #Niunamenos, surgido entonces), que consiguió implicar a toda la sociedad argentina, fue uno más de esos crímenes terribles. La víctima, embarazada, tenía apenas 14 años y el asesino, 16. A pesar de la repercusión y el revulsivo que supuso aquella manifestación, no ha logrado parar los crímenes contra las mujeres en Argentina. En octubre del pasado año, y en respuesta a una semana en la que se sucedieron siete feminicios, distintas organizaciones, entre ellas Ni Una Menos, organizaron un paro de una hora y movilizaciones masivas que se replicaron en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
El eco de aquellas movilizaciones llegó a Polonia, donde, en octubre del pasado año, se convocó una huelga para protestar por la tramitación de una iniciativa popular que proponía prohibir el aborto (las condiciones para abortar eran ya muy restrictivas) y contemplaba penas de cárcel para las mujeres que los llevaran a cabo y castigos para los médicos que los practicasen. La huelga se convocó desde distintos colectivos, que instaron también a la movilización en las calles de las principales ciudades del país. En lo que mediáticamente se calificó como Lunes Negro, en alusión al color predominante en la vestimenta de los manifestantes, Varsovia ofreció al mundo la imagen de miles de mujeres y hombres defendiendo el derecho a elegir. Una semana después, el parlamento polaco rechazaba por mayoría el proyecto.
El paso desde estas iniciativas locales a un movimiento de carácter global fue casi inmediato. Colectivos de Polonia, Corea del Sur, Rusia, Argentina, a los que poco a poco se han ido sumando otros países… crearon en Facebook el grupo bilingüe (español e inglés) Paro Internacional de Mujeres, desde el que se hace un llamamiento a la huelga.
Esta iniciativa lleva a cabo las primeras movilizaciones conjuntas el 25 de noviembre de 2016, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género. La segunda gran movilización se fija, para el 8 de marzo. Mientras se secundan y apoyan diferentes protestas, como la Marcha de las Mujeres de Washington, celebrada un día después de la toma de posesión de Donald Trump, que movilizó a más de 2 millones de mujeres y hombres de Estados Unidos. Otras grandes ciudades del mundo se unieron a ella. El Paro Internacional de Mujeres convocado hoy, bajo el lema ‘Solidaridad es nuestra arma’, se extiende a casi medio centenar de países.