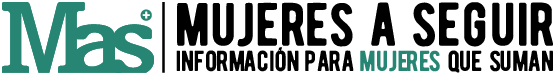La paleontóloga que busca los orígenes nuestro linaje
Marta Pina lidera el Proyecto Nakali, el yacimiento de Kenia donde se descubrió el que probablemente sea el antecesor común de gorilas, chimpacés y humanos

Desde septiembre de 2004, Marta Pina, paleontóloga y una de las científicas finalistas de los XII Premios Mujeres a Seguir, lidera el Proyecto Nakali, un ambicioso estudio en Kenia que estudia fósiles de hace casi 10 millones de años. En este yacimiento se descubrió en 2007 el Nakalipithecus nakayamai, un simio que vivió hace casi 10 millones de años en esa región, considerado el mejor candidato para ocupar el puesto de antecesor común de gorilas, chimpancés y humanos. Su trabajo busca reconstruir cómo vivía esta especie y cómo los distintos linajes de esos grupos acabaron divergiendo. Antes de unirse al Instituto Catalán de Paleontología, su centro actual, Marta Pina trabajó en Reino Unido y Japón. Curiosamente, fue Japón el país que le abrió las puertas de Kenia. “Durante 2017-2019 realicé una estancia postdoctoral en la Universidad de Kioto gracias a un contrato de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), ayudas que otorga el gobierno de Japón. Mi jefe durante esos dos años fue el profesor Masato Nakatsukasa, un reconocido experto a nivel mundial en primates del Mioceno. El profesor Nakatsukasa comenzó a trabajar en Kenia en los años ochenta. En 2002, junto a un equipo integrado por personal de Kenia y Japón, comenzó el Proyecto Nakali. Se comenzó a excavar un área alrededor del monte Nakali, que da nombre al yacimiento. Yo me uní a este proyecto por primera vez en 2018, cumpliendo uno de mis sueños de cuando era tan solo una niña: buscar fósiles de nuestros ancestros en el valle del Rift, en Kenia. Desde entonces he participado en varias de las campañas de excavación y, en 2024, el profesor Nakatsukasa me propuso hacerme cargo del proyecto”.
Cuando se publicó el descubrimiento de los primeros restos del Nakalipithecus, se presentó a esta especie como un antepasado común (posiblemente, el último) de chimpancés, gorilas y humanos. ¿Los hallazgos posteriores han confirmado esta hipótesis?
Desafortunadamente, aparte de los restos publicados en 2007, no se han encontrados más fósiles que podamos atribuir a esta especie, Nakalipithecus nakayamai. Aparte de Nakalipithecus, hay muy pocos restos en el registro fósil que podamos atribuir a los linajes de los chimpancés y los gorilas, así como a la parte más basal del linaje que incluye estos dos grupos y los humanos, lo que conocemos como subfamilia Homininae. Solo hay dos especies más que podrían disputar a Nakalipithecus ese puesto de ‘ancestro común’ de los homininae: Chororapithecus abyssinicus (8 millones de años, Etiopía) y Samburupithecus kiptalami (10-9,5 millones de años, Kenia). Sobre esta última, además, los estudios sugieren que no sería ni siquiera un homínido, sino que pertenecería a otra familia de primates conocida como Nyanzapithecidae. Entonces nos quedamos con tan solo dos opciones, de las cuales necesitamos más restos fósiles para confirmar sus relaciones filogenéticas. De ahí la importancia de continuar con las excavaciones y el trabajo de campo, como en el caso del Proyecto Nakali.
Más allá de la mandíbula que apareció en 2007, ¿qué otro tipo de fósiles del Nakalipithecus habéis encontrado?
Aparte de la mandíbula, hay varios dientes aislados y un pequeño fragmento de una falange, un hueso del dedo, este último todavía sin publicar. Los dientes nos pueden dar mucha información, tanto a nivel de relaciones filogenéticas (con qué otros taxones emparentamos esta especie extinta) como sobre su paleobiología, por ejemplo, qué comía. Necesitamos más fósiles para saber cómo se movía o qué plan corporal tenía esta especie. Ambas son cuestiones muy interesantes para entender el origen más profundo de nuestro modo de locomoción, el bipedalismo, una de las características más únicas de la especie humana.
¿Y qué nos dicen los fósiles que ya tenemos sobre cómo era y cómo vivía esta especie?
Los pocos restos que se han encontrado hasta la fecha son muy informativos. Sabemos que sería una especie del tamaño de una hembra de gorila. También sabemos alguna cosa sobre su dieta. La morfología de los dientes y el grosor del esmalte nos indica que se alimentaría de alimentos vegetales duros y resistentes, como nueces o semillas. A su vez esto nos proporciona información del paleoambiente en el que vivía, que sería con seguridad más cerrado que la actual sabana, más tipo bosque.
En el yacimiento también se han recuperado fósiles de otros grandes simios. ¿Tenéis idea de cuántas especies distintas habitaron en esa zona y hasta cuándo?
El número concreto de especies no lo puedo concretar porque hay restos fósiles que están en estudio todavía, pero Nakali es un yacimiento excepcionalmente rico y abundante en el número no solo de grandes antropomorfos, sino también de primates en general, que son taxones raros en el registro fósiles porque son difíciles de encontrar. Actualmente, se han descrito en el yacimiento dos homínidos de gran tamaño, Nakalipithecus nakayamai y otro taxon que no podemos asignar a una especie todavía porque solo se ha encontrado un diente. No obstante, sabemos que hay, al menos, otro más diferente, y quién sabe si habrá alguno más cuando se revise todo el material. Pero, además de estos simios, tenemos otro hominoideo de la familia Nyanzapithecidae, un mono colobino y un gálago, este último un primate de pequeño tamaño y ojos saltones. Como comentaba, tendremos que esperar todavía a que el material que hay se estudie en profundidad, pero estoy segura de que hablaremos de dos o tres taxones más de primates, lo que es excepcional y único en el registro fósil mundial. Antes de los trabajos que se publicaron con el material encontrado en este yacimiento se pensaba que la diversidad de los grandes antropomorfos en África oriental comenzaba a decaer durante finales del Mioceno Medio (hace unos 14-12 millones de años). Nakali nos permite afirmar que esta diversidad se mantuvo al menos hasta los 10 millones de años y que el declive de este grupo comenzó más tarde.

¿Cuándo separamos humanos y simios nuestras líneas evolutivas?
Si hablamos de nuestra separación de los chimpancés, la evidencia fósil y los relojes moleculares sugieren que fue hace unos 6-7 millones de años. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo y consideramos la separación del grupo chimpancés-humanos de los gorilas, nuestro siguiente pariente más cercano, hablamos ya de unos 9-12 millones de años, justo la edad que se ha estimado para el yacimiento de Nakali. Es por esto también que este yacimiento es tan importante, ya que nos puede proporcionar información justo de ese momento evolutivo de nuestro linaje.

Tu investigación se centra en la evolución de los comportamientos locomotores y del movimiento de los primates y las especies extintas. ¿Qué técnicas y metodologías utilizas en tu trabajo?
Exactamente, mi investigación se centra en entender e identificar las adaptaciones locomotoras de estos grandes antropomorfos y los humanos, una cuestión esencial para para comprender la evolución de los comportamientos locomotores de estos taxones. Entre estos comportamientos se incluiría el bipedalismo. Para poder rastrear estas adaptaciones en el registro fósil, mi investigación incluye metodologías clásicas como la anatomía comparada o la morfología funcional, básicamente comparar los fósiles con huesos de especies actuales y evaluar en qué se parecen y en qué son diferentes. La morfología externa de los huesos se relaciona directamente con su función y eso nos proporciona mucha información locomotora y postural. Parte de mi investigación también se centra en estudiar la estructura interna de los fósiles. Para ello les realizamos TACs (escaneados de tomografía computerizada), que nos permiten analizar el interior de los fósiles y evaluar su arquitectura interna, que es muy informativa a nivel de esfuerzos y cargas que soportan los huesos durante las diferentes actividades locomotoras. Por último, en ocasiones también uso metodologías que son más típicas de campos como la física o la ingeniería, en concreto, por ejemplo, los análisis de elementos finitos. De nuevo, la idea es evaluar el ambiente mecánico en el que se desarrollan los huesos para poder hacer inferencias locomotoras en las especies extintas.
El bipedismo es uno de los rasgos más característicos del ser humano. ¿Cuándo comenzamos a caminar sobre dos patas?
Esta es una de las preguntas del millón… Las primeras evidencias las tenemos hace unos 7 millones de años, pero son todavía controvertidas. Los restos fósiles encontrados en Chad y atribuidos a la especie Sahelanthropus tchadensis son el centro de un intenso debate incluso más de 20 después de su descubrimiento y publicación. Nos tenemos que ir hasta la actual Kenia para encontrar las siguientes evidencias sobre bipedalismo, en torno a 6 millones de años, con los restos asignados a Orrorin tugenensis. El fémur de esta especie ya muestra afinidades más claras con este modo locomotor, que probablemente sería capaz de desarrollar de manera parcial u ocasional. Hace algo más de 4 millones de años, las especies del género Ardipithecus (Etiopía) probablemente ya se movían de manera bípeda con más frecuencia, un bipedalismo incipiente desarrollado en los árboles principalmente. Finalmente, aunque no sería un bipedalismo exactamente igual al de los humanos anatómicamente modernos, nuestros primos del género Australopithecus (como la famosa Lucy, Australopithecus afarensis, encontrada en Etiopía) ya se moverían con este tipo de locomoción de manera incluso más habitual y eficaz. Resulta además interesante que este bipedalismo ya se desarrollaba en ambientes con menos densidad arbórea, hace alrededor de los 4-3 millones de años.
"Nakali es un yacimiento excepcionalmente rico y abundante en el número no solo de grandes antropomorfos, sino también de primates en general, que son taxones raros en el registro fósiles porque son difíciles de encontrar"
¿Y por qué se produjo ese cambio? ¿Cuál es la teoría (o teorías) más plausible para explicar que nos pusiéramos sobre dos patas?
Contestar a preguntas de ‘¿por qué?’ en paleontología es muy complicado, por no decir casi imposible, pero es cierto que hay diversas teorías que abordan esta cuestión. Generalmente, se ha pensado que el bipedalismo pudo surgir en entornos abiertos de sabana: hay teorías que relacionan la aparición de este modo locomotor con la eficiencia energética (especialmente durante largos recorridos) y la menor exposición solar del cuerpo. Entre las hipótesis más clásicas se encuentra la de que la postura erguida y el bipedalismo liberan las manos de funciones locomotoras, facilitando portar alimentos, herramientas o crías. Se ha propuesto incluso que este modo locomotor permite una mejor visión sobre la hierba alta, lo que se relaciona con la vigilancia de depredadores. No obstante, las últimas hipótesis sugieren que el bipedalismo se originó en los árboles y, por tanto, estas teorías presentan ciertas incompatibilidades con las explicaciones tradicionales. En cualquier caso, en conjunto, se acepta que varias presiones selectivas (alimentación, eficiencia energética, clima, defensa, reproducción) actuaron simultáneamente en el origen del bipedalismo y propiciaron su evolución.

Supongo que eso implicó una adaptación anatómica importante. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, en los últimos 15-14 millones de años, los primates hominoideos han ido sufriendo cambios anatómicos muy importantes. Uno de los hitos más importantes se dio hace unos 12 millones de años, cuando pasamos de tener un plan corporal cuadrúpedo como el de los monos cercopitecos a uno tipo el de los gorilas y chimpancés, es decir, con un tronco erguido, lo que se conoce como ortogradía. Las primeras evidencias indiscutibles de este cambio de plan corporal las tenemos en un yacimiento de Cataluña, el vertedero de Can Mata (Barcelona), donde se encontró la especie Pierolapithecus catalaunicus. En cualquier caso, este cambio anatómico fue el punto de partida de todos los modos locomotores que conocemos hoy en día para los antropomorfos y humanos, por ejemplo, la suspensión de los orangutanes o el bipedalismo humanos. Pero, como decía, eso fue solo el primer paso. El bipedalismo humano supuso una reorganización de la parte inferior del cuerpo muy importante. Entre algunas de las características más destacadas, la pelvis ha sufrido un proceso en el que se ha acortado y ensanchado, bajo un compromiso continuo entre locomoción y, en el caso de las hembras, el parto. Además, nuestras piernas también son diferentes a las de nuestros parientes más cercanos, tenemos las rodillas hacia dentro y la organización de la cadera también se ve comprometida por estos cambios en la pelvis. Por supuesto, nuestro pie también es muy característico, rasgos como el arco plantar o la posición del pulgar son características que se han desarrollado durante millones de años, que nos hacen únicos y que resultan en una locomoción altamente eficiente.
Prepara una paleoprimatóloga, África debe ser algo así como la meca. ¿En qué habéis centro vuestra última campaña allí?
Efectivamente, tener el privilegio de poder excavar y buscar fósiles de nuestros antepasados en el gran valle del Rift es un sueño. Toda la zona del cuerno de África es enormemente rica en yacimientos y fósiles que nos cuentan la historia de nuestra propia especie, soy muy afortunada de poder desarrollar mi trabajo allí. Nuestra última campaña tenía dos objetivos, continuar excavando una trinchera donde ya hemos encontrado fósiles previamente y cerca de donde se encontraron los restos de Nakalipithecus y, por otro lado, hacer prospecciones en busca de nuevas localidades fosilíferas que nos puedan seguir dando alegrías durante los próximos años.

¿Cómo es la vida y el trabajo en el campamento?
Durante la duración del campamento, la vida y el trabajo se desarrollan en un entorno muy particular, marcado por la rutina, el trabajo en el yacimiento, la convivencia en el campamento y la adaptación a condiciones duras y distintas a lo que estamos acostumbrados. Es una zona semidesértica, con altas temperaturas y escasez de agua. La vida salvaje y sus gentes son rudas y duras como el ambiente. Es una experiencia intensa, tanto a nivel profesional como personal. El día comienza con la salida del sol, sobre las 6 de la mañana. Desayunamos y nos dirigimos hacia el yacimiento, que está a unos 45 minutos: 20 en coche y unos 25 caminando. Allí estamos hasta las 16.30 horas más o menos, con una parada de un par de horas para comer y descansar en las horas centrales del día, cuando el calor es más intenso. Tener la oportunidad de leer un rato después de comer con vistas al monte Nakali es una experiencia que no cambio por nada. Cuando volvemos al campamento por la tarde, es la hora del té. Se toma un té infusionado en leche y servido a una temperatura imposible de asumir para mí. Esta es también la hora de conversar, nos sentamos alrededor de la mesa y hablamos del país, de la familia, de la vida en general. Para mí es también la hora de practicar suajili. Los compañeros me enseñan y escuchan pacientemente mientras intento articular un discurso con sentido. Este rato hasta que se va el sol (sobre las 18.30-19.00 horas) aprovechamos también para ducharnos antes de cenar sobre las 20 horas. Alrededor de las 21 o las 21.30 estamos ya en la cama. Cuando hablo de campamento hay que tener en mente que es algo muy básico. Dormimos en tiendas de campaña, el baño es un agujero en el suelo, la ducha un círculo de paredes de plástico y la cocina una pequeña hoguera. La comida es muy básica también, comemos fundamentalmente arroz con verduras y cabra, que se compra a los vecinos de la zona. Incluso con estos pocos medios, nuestro cocinero Mutuku nos deleita con platos típicos kenianos, como el chapati, el ugali o los mandazi (lo que se conoce como el donut keniano). La vida en el campamento es dura y simple, pero para mí es un reto diario que me enriquece en todos los sentidos y ha fomentado mi capacidad de adaptarme a situaciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en el norte global. Además, no hay ningún tipo de conexión, ni internet ni de telefonía, por lo que supone una oportunidad única para desconectar. En cuanto al trabajo, lo que hacemos básicamente es buscar fósiles y hay diferentes maneras de hacerlo. A veces simplemente caminamos por un área concreta en busca de los fósiles que se encuentren en superficie. Durante los últimos años, nos hemos centrado en realizar lo que se llama una excavación sistemática, que no es otra cosa que seleccionar un lugar concreto y excavar en profundidad, con paciencia y destreza en busca de los restos que esperan bajo tierra. Muchas veces, el sedimento que generamos (la tierra) se pasa por unos tamices para rastrear los fósiles más pequeños y que cuesta más de ver a simple vista. Sin embargo, los integrantes del equipo tienen años de experiencia y conocen su tierra como ninguno, es difícil que se les pase ningún fósil.