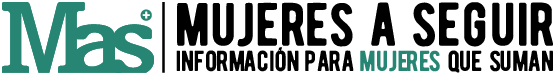“Es muy difícil pensar que nuestro planeta sea el único habitado”
Ester Lázaro, investigadora del Centro de Astrobiología

Ester Lázaro es bióloga y lleva dos décadas trabajando como investigadora científica en el Centro de Astrobiología español, que depende tanto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y está asociado al NASA Astrobiology Institute. Allí dirige el grupo de estudios de evolución experimental con virus y microorganismos. En su nuevo libro, titulado La vida - Un viaje hacia la complejidad en el Universo, Lázaro habla de cuestiones como el origen de la vida y su desarrollo, cuál es su futuro en la Tierra y si existe en otros lugares del Universo. Esas son, en esencia, las cuestiones que investiga la astrobiología, una ciencia transdisciplinar desde sus orígenes que relaciona el saber de la astronomía, la astrofísica, la biología, la química, la geología, la informática, la antropología o la filosofía, entre otras.
Háblanos un poco del campo de estudio de la astrobiología que, por lo que tengo entendido, es una ciencia bastante reciente.
Es una disciplina que intenta dar respuesta a algunas de las grandes preguntas de la Humanidad, como cuál es el origen de la vida en la Tierra, si existe vida en otros lugares del Universo o por qué la vida se manifiesta en formas tan diversas. Es cierto que la astrobiología, como tal, es bastante reciente. Se podría considerar que surgió en 1998, fecha en la que se creó el Instituto de Astrobiología de la NASA, al cual se unió el Centro de Astrobiología español en el año 2000. Pero eso no quiere decir que hasta entonces no hubiera personas investigando las cuestiones que ahora consideramos propias de la Astrobiología, que sí que las había, aunque normalmente realizaban su trabajo en centros especializados en disciplinas concretas, como la biología o la astrofísica. La novedad de la astrobiología fue el reconocimiento de que, para resolver preguntas tan complejas como esas, es necesario integrar los conocimientos de disciplinas diferentes que aborden los problemas científicos desde perspectivas complementarias.
¿En qué consiste tu trabajo en el Centro de Astrobiología?
Mi tema de investigación es el estudio de la evolución biológica mediante experimentos que se puedan realizar en el laboratorio. El estudio de la evolución aplicando el método científico no es fácil, ya que, normalmente, sus resultados solo son observables después de largos períodos de tiempo, muchas veces no compatibles con la duración de una vida humana. Otro problema es que la causa primera de la evolución es la producción de mutaciones, algo que ocurre por azar, y que complica extraordinariamente verificar los resultados de cualquier experimento. Para solucionar esos problemas, en mi laboratorio utilizamos unos virus que infectan bacterias y que evolucionan mucho más rápido que otros sistemas biológicos, lo que nos permite diseñar múltiples experimentos paralelos que se pueden seguir en un tiempo razonable. Además de aprender sobre los principios que rigen la evolución biológica, nuestro trabajo también puede ayudar a resolver algunos graves problemas que tenemos actualmente, como la aparición de nuevos virus o el incremento de las bacterias resistentes a los antibióticos. Todo eso no son más que problemas evolutivos, a los que podremos hacer frente mejor si conocemos cómo los virus y las bacterias aprenden a multiplicarse en condiciones en las que normalmente no lo harían o lo harían mal.
Dedicas buena parte de tu nuevo libro a intentar establecer una definición universal de vida. A todos nos enseñaron en el colegio eso de que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Nos engañaron?
No es que nos engañaran. Simplemente nos enseñaron lo más intuitivo para distinguir lo que es vida, sobre todo la que se ve a simple vista, de lo que no lo es. Pero no es tan sencillo definir la vida. Por ejemplo, en mi libro menciono el fuego como algo que nace, crece, se reproduce (a partir de un fuego se pueden generar otros) y se extingue, es decir, muere. Y nadie diría que el fuego es un ser vivo. El fuego no evoluciona como la vida para adaptarse a las características del medio. No hay fuegos que se adapten a utilizar piedras como combustible o a consumir menos oxígeno cuando este escasea. En el lado contrario tenemos los virus, que sí evolucionan y, además, lo hacen del mismo modo que la vida. Y, sin embargo, la ciencia nos dice que los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no son capaces de transformar la energía externa en su propio beneficio del mismo modo que hacemos los seres vivos cuando nos alimentamos, sea haciendo la fotosíntesis como las plantas o comiéndonos un filete como nosotros. Así que parece que lo de definir la vida no va a ser algo tan simple como podría parecer en principio.
En un momento también dices que la Teoría de la Evolución de Darwin no es suficiente para explicar el origen de la diversidad de la vida. ¿Por qué?
No es que no sea suficiente. Es que, como todas las teorías, hay que adaptarla para integrar en ella los nuevos descubrimientos. Darwin proponía que los cambios heredables tenían un efecto pequeño en los individuos. Por tanto, era necesario acumular muchos de esos cambios a lo largo del tiempo para que pudieran aparecer las grandes diferencias que observamos entre las especies. Sin embargo, ahora sabemos que hay cambios genéticos que tienen efectos muy grandes. Las especies, sobre todo las microbianas, intercambian genes con una frecuencia altísima, lo que puede dar lugar a innovaciones evolutivas difíciles de conseguir mediante cambios como los que proponía Darwin. A veces esos cambios genéticos son favorecidos por los virus. Y los humanos no somos ajenos a ellos. Casi un 8% de nuestro genoma es de origen viral. ¿Por qué lo mantenemos? Está claro que algo debe hacer porque a nuestras células no les gusta utilizar recursos para mantener lo que no sirve.
Una de las posibilidades más interesantes que planteas es que, dado que este planeta ha sido un lugar tan propicio para la aparición de vida, sería posible que ahora mismo puedan estar surgiendo otras formas de vida. Pero ¿qué posibilidades tendrían de desarrollarse?
No cabe duda de que los mismos procesos que dieron lugar al origen de la vida en nuestro planeta hace unos 3.800 millones de años podrían estar sucediendo ahora en muchos lugares de nuestra Tierra. El problema es que esa vida incipiente probablemente no sería más que comida para otros seres vivos. Así de simple. Bacterias hay en casi todos los lugares y consumen prácticamente cualquier materia orgánica. Así que esa 'nueva vida' lo tendría muy difícil para prosperar en presencia de un competidor tan voraz.
Parece que eres optimista respecto a las posibilidades de que exista vida en otros lugares del universo. ¿Es así?
La verdad es que sí y creo que tengo razones para ello. El número de planetas extrasolares descubiertos aumenta cada día. Y hay que tener en cuenta que no hemos explorado más que una pizca insignificante de nuestro Universo. Los astrofísicos nos dicen que pueden existir cientos de trillones de planetas, así que con esas cifras es muy difícil pensar que el nuestro sea el único habitado. Además, en las últimas décadas hemos visto que la vida es increíblemente robusta y puede soportar condiciones que antes nos parecían inimaginables. Hay microorganismos capaces de vivir a más de 100ºC, en condiciones de sequedad extrema, o a pHs bajísimos, todo lo cual nos indica que los planetas habitables no tienen que ser tan parecidos a la Tierra como creíamos hace unos años.
Pero también sostienes que, si la hay, probablemente sea muy diferente a lo que esperamos...
Depende de lo que entendamos por diferente. Está claro que cualquier tipo de vida que encontremos fuera de la Tierra tiene que poseer las propiedades esenciales de la vida, que son realizar un metabolismo, poseer información genética que pueda variar para permitir así la evolución y tener cierto aislamiento del medio externo. Pero eso no quiere decir que esas características esenciales tengan que manifestarse del mismo modo que en la vida terrestre. Por ejemplo, en la Tierra prácticamente toda la energía utilizada en el metabolismo procede en último término de la energía solar, pero ¿quién nos dice que no puede haber seres vivos capaces de utilizar la energía del viento o la del calor? Si esos seres existen, forzosamente tendrán que ser distintos a nosotros. Tampoco es tan difícil pensar que la información genética pueda almacenarse en otras moléculas diferentes de los ácidos nucleicos o que la separación de los seres vivos de su entorno se consiga a través de estructuras diferentes a nuestras células. Si la vida en la Tierra ha sido capaz de diversificarse tanto para poder así conquistar todos los ambientes, no me queda más remedio que pensar que en planetas que sean muy diferentes del nuestro la vida también será diferente.
En el libro utilizas la imagen de un calendario para representar la insignificancia de nuestra existencia en relación a la historia del planeta. ¿Nuestra especie se lo tiene demasiado creído?
Obviamente. Nos creemos los reyes de la historia de la Tierra y prácticamente acabamos de llegar a nuestro planeta. Las bacterias nos llevan miles de millones de años de ventaja. Nos creemos el centro del Universo y resulta que este está lleno de planetas que desconocemos qué contienen. Nos creemos la especie más inteligente y quizás sea esa misma ‘inteligencia’ lo que consiga acabar con nuestra existencia… Creo que el ser humano debería reflexionar un poco más sobre su lugar en el Universo. Somos una especie más, totalmente prescindible. Incluso me atrevo a decir que nuestra desaparición no sería muy mal vista por el resto de especies…
En tan poco (en términos evolutivos) tiempo nos ha dado tiempo a acabar con 83% de los animales salvajes, el 80% de los mamíferos y la mitad de las plantas. ¿Existe algún ser vivo más letal que nosotros?
Pues a nivel global creo que no. Nos hemos acostumbrado a creer que el resto de seres vivos están a nuestro servicio y los tratamos como productos para nuestro consumo y bienestar. Las condiciones en las que actualmente se llevan a cabo la agricultura y la ganadería son fatales para el mantenimiento de la biodiversidad. Eso por no hablar del trato que damos a los animales, que, en muchos casos, nacen y viven para formar parte de una cadena de explotación destinada a alimentarnos. Nuestra inteligencia nos hace capaces de las acciones más altruistas pero también de las más destructivas para nuestra especie y para el resto.
¿Qué futuro nos espera como especie si seguimos en esta línea y acabamos convirtiendo nuestro planeta en un lugar inhabitable?
Yo confío en que en un futuro próximo aprenderemos a hacer un mejor uso de nuestra inteligencia. Ahora sabemos que muchos de los actos que antes nos parecían inocuos tienen un gran impacto en la salud de nuestro planeta, así que espero que consigamos encontrar alternativas. Porque, si no, lo vamos a tener muy crudo. Cualquier planeta de los que tenemos más a mano es mucho peor que la peor de las situaciones a las que pueda llegar la Tierra. Y no tenemos la capacidad de explorar el espacio lejano para encontrar una nueva Tierra. Así que más vale que cuidemos nuestra casa, porque a medio plazo no vamos a tener otra. Ante los cambios ambientales bruscos hay muchas extinciones de especies y la nuestra no tiene garantizada su supervivencia eterna. A fin de cuentas, esa es la constante en la historia de la vida, unas especies desaparecen para ser reemplazadas por otras. Y la vida sigue…En el libro planteo algunas soluciones, como la aplicación de nuevas técnicas genéticas para conseguir una evolución acelerada de nuestra especie que la permita sobrevivir en condiciones más adversas. Pero es mucho mejor que no tengamos que llegar a eso. Tenemos muy poca experiencia en la manipulación de genomas, así que deberíamos evitar esas tecnologías hasta que no conozcamos mejor sus consecuencias y su impacto a largo plazo.