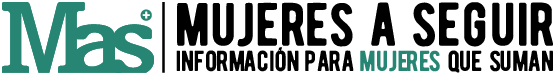Pionera de la medicina nuclear
Rosalyn Yalow fue la segunda ganadora del Nobel de Medicina

“A finales de los años 30, cuando estaba en la universidad, la física, y, en particular, la física nuclear, era el campo más emocionante del mundo. Parecía como si cada experimento importante consiguiera un Premio Nobel”, contaba en su autobiografía Rosalyn Yalow, que nació tal día como hoy hace 95 años. La aplicación de la física nuclear a la medicina, el campo en el que se especializó, ha permitido mejorar el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades. Según las estadísticas, en la actualidad aproximadamente uno de cada tres pacientes es sometido a alguna forma de procedimiento radiológico terapéutico o de diagnóstico. Yalow contribuyó a este desarrollo y por ello en 1977 le fue concedido el premio Nobel de Medicina.
Procedente de una familia humilde de inmigrantes (ninguno de sus padres llegó a la secundaria), Rosalyn Yalow (Nueva York, 1921) empezó a leer antes de entrar en el jardín de infancia. Se interesó pronto por las ciencias. Aunque en un primer momento se inclinaba más por las matemáticas, acabó seducida por la física. En 1939 asistió, en la Universidad de Columbia, a una conferencia de Enrico Fermi sobre la recién descubierta fisión nuclear, “que ha resultado no solo en el terror y la amenaza de la guerra nuclear, sino también ha hecho posible la utilización de los radioisótopos en la investigación médica y otras aplicaciones pacíficas”, apuntaba. “Estaba emocionada por hacer carrera en la física. Mi familia, más práctica, pensaba que ser profesora de primaria sería mejor para mí”. Afortunadamente no siguió su consejo.
En 1941 recibió una oferta como asistente de profesora de física en la Universidad de Illinois. En su primer día allí descubrió que era la única mujer entre sus 400 miembros. De hecho, era la primera que accedía a la institución desde 1917. Como ella misma reconoció, “el reclutamiento de jóvenes en las fuerzas armadas, incluso antes de la entrada de América en la Guerra Mundial, hizo posible mi entrada en la escuela de postgrado”. Ese primer día conoció también a Aaron Yalow, otro estudiante de postgrado que un par de años después se convertiría en su marido.
Tras doctorarse en Illionois, recién acabada la guerra, volvieron juntos a Nueva York y ella empezó a trabajar en el Hospital de Veteranos del Bronx. Allí conoció al doctor Solomon Berson, con quien trabajó durante 22 años, hasta su muerte en 1972. “Desafortunadamente, no vivió para compartir conmigo el Premio Nobel”, lamentaba. La primera investigación que hicieron juntos se centró en la aplicación de los radioisótopos a la determinación del volumen de sangre y el diagnóstico clínico de enfermedades del tiroides. Después aplicaron la técnica a estudiar la distribución de globina y de las proteínas séricas. “Parecía obvio aplicar estos métodos a péptidos más pequeños, es decir, a las hormonas. La insulina era la hormona de la que más fácilmente podíamos disponer en una forma altamente pura”, explicaba Yalow, que también tenía un interés personal en el tema: su marido era diabético. En su investigación descubrieron que los pacientes tratados con insulina desarrollaban anticuerpos a ella. “Estudiando la reacción de la insulina a los anticuerpos, nos dimos cuenta de que habíamos desarrollado una herramienta con potencial para mediar la insulina circulante. Nos llevó varios años más de trabajo hacer realidad esta aplicación práctica de la medición de la insulina en sangre. Se puede decir que la era del radioinmunoensayo (RIA) empezó en 1959”. El RIA se utiliza desde entonces para medir hormonas y otras sustancias biológicas o farmacológicas en la sangre, lo que supuso un gran avance en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tiroides, diabetes, anomalías del crecimiento, esterilidad, etcétera.
Nobel
Por este descubrimiento Rosalyn Yalow se convirtió en la segunda mujer en recibir el premio Nobel de Medicina –la primera fue la checa Gerty Theresa Cori en 1947—. De hecho, centró su discurso en los Nobel en esta cuestión. “Entre vosotros, estudiantes de Estocolmo, y entre otro estudiantes, al menos en el mundo occidental, las mujeres están representadas en una proporción razonable en relación a su número; sin embargo, entre los científicos, académicos y líderes de nuestro mundo no lo están. No hay prueba objetiva que haya revelado diferencias sustanciales de talento como para justificar esa discrepancia (…) Incluso ahora, mujeres con cualidades excepcionales para el liderazgo sienten por parte de sus padres, profesores y compañeros que tienen que trabajar más duro, lograr más y sin embargo tienen menos probabilidades de recibir una recompensa apropiada que los hombres”. Han pasado casi cuarenta años de este discurso, pero su diagnóstico sigue siendo sumamente actual, y no solo en lo que se refiere a la situación de la mujer. “Hace una década, durante la época de los levantamientos estudiantiles en todo el mundo, existía una profunda preocupación por el hecho de que demasiados de nuestros jóvenes se sentían tan desilusionados como para creer que el mundo debía ser destruido antes de poder ser reconstruido. Incluso ahora, resulta demasiado fácil ser pesimista si consideramos nuestros múltiples problemas: la posibilidad de acabar con los recursos antes de que la ciencia pueda generar reemplazos o sustitutos; la hostilidad entre naciones y entre grupos dentro de las naciones que parecen irresolubles; el desempleo y las enormes desigualdades entre razas y territorios. A pesar de que soñamos y resolvemos problemas científicos –incluso hemos puesto al hombre en la luna— parece que no estamos equipados para dar soluciones para los males sociales que nos acosan. Os dejemos a vosotros, la próxima generación, no solo nuestros conocimientos, sino también nuestros problemas”. Rosalyn Yalow murió en Nueva York el 30 de mayo de 2011.