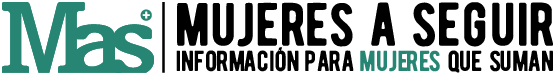Científicas a seguir: conoce a las finalistas de los XI Premios MAS
Ellas son Begoña Benito, Isabel Díaz, Anna Ferré-Mateu, Ariadna Mechó y María Moreno

En poco más de dos meses descubriremos quiénes son las ganadoras de los XI Premios Mujeres a Seguir (la ceremonia se celebrará el próximo 27 de noviembre), pero mientras llega el momento, vamos a ir conociendo un poco mejor a las finalistas de cada categoría, empezando por las del apartado de Ciencia. Entre nuestras candidatas de este año tenemos a una doctora experta en arritmias que dirige uno de los principales centros de investigación biomédica del país, una química que ha desarrollado un sistema para limpiar el agua de contaminantes utilizando un mineral (las zeolitas), una astrofísica que busca respuestas sobre el Universo en las galaxias que se salen de la norma, una doctora en Ciencias del Mar que con sus hallazgos está ayudando a proteger nuestros océanos y una física que pretende poner a prueba las bases de la física de partículas elementales.
Begoña Benito
Vall d’Hebron Instituto de Investigación
Desde hace dos años está al frente del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). La doctora Begoña Benito es la primera mujer en este cargo en las tres décadas de vida de la institución. Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, realizó la especialización en Cardiología en el Hospital Clínic de la ciudad. Se formó también en centros de referencia como el Montreal Heart Institute (Canadá) y el Beth Israel Deaconess Medical Center de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Su trayectoria se ha centrado en el campo de las arritmias, especialmente en el estudio de los trastornos hereditarios causantes de arritmias y muerte súbita. Después de siete años en el Hospital del Mar, en el servicio de Cardiología y en el grupo de Investigación Biomédica del Corazón, en 2019 se incorporó a la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde, entre otras actividades, implementó una consulta clínica específica dirigida a pacientes y familiares con riesgo de muerte súbita hereditaria. En paralelo ha desarrollado, como coordinadora de Investigación Traslacional dentro del grupo de investigación en Enfermedades Cardiovasculares del VHIR, su actividad investigadora, dirigida fundamentalmente al estudio del remodelado cardíaco y las repercusiones sobre las arritmias. Como docente es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona e imparte clases en varios másteres y cursos de formación continua.
Isabel Díaz
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC)
La carrera de Isabel Díaz, química e investigadora del CSIC, vivió un punto de inflexión en 2010, cuando, por motivos personales, se trasladó a la Universidad de Adís Abeba (Etiopía) como catedrática de Química Inorgánica. Durante una visita al país africano había observado en persona los efectos de la fluorosis, una enfermedad que interfiere en la formación de los huesos y que, además de pudrir los dientes, deriva en deformaciones y discapacidad severa. Su origen está en el fluoruro, un contaminante de origen geológico presente en las aguas subterráneas que la población ingería al beber. Díaz pensó que la solución podía estar en las zeolitas, un grupo de minerales utilizados como absorbente de humedad y captador de contaminantes en agricultura. La investigadora del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC) lideró un proyecto que desarrolló un sistema para limpiar aguas que fue probado con éxito en Etiopía gracias a la ONG Acción Desarrollo. En la actualidad, se está trabajando en su implantación en otros países africanos y, de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, también en la India. Isabel Díaz se doctoró en Química en 2001 por la UAM con Premio Extraordinario de Doctorado e hizo estancias de investigación en la Universidad de St. Andrews (Reino Unido), la Universidad de Lund (Suecia) y la Universidad de Tohoku (Japón). Fue becaria Fulbright en la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Minnesota. Desde hace años colabora con diferentes ONG y otros actores del Tercer Sector. También participa en eventos de divulgación (Feria de la Ciencia de Madrid, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, etcétera) y en multitud de iniciativas centradas en la promoción de la mujer en la ciencia o la ciencia con impacto social. Desde junio de 2022 es también vicepresidenta adjunta de internacionalización y cooperación del CSIC.
Anna Ferré-Mateu
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Dice Anna Ferré-Mateu que las galaxias y personas tienen mucho en común. Podemos entender a grandes rasgos cómo ambas han evolucionado estudiando sus principales características y las tendencias generales que siguen. Pero cuando nos fijamos en esas galaxias (o personas) que no siguen el ‘mainstream’ sino que se comportan de manera diferente, es cuando podemos aprender más del Universo (o del ser humano). La carrera de esta ‘arqueóloga galáctica’, como ella misma se define, se ha centrado en estudiar cómo se formó y evolucionó el Universo a través del estudio de estas galaxias extremas, rebeldes, atípicas que no se comportan como el resto. Investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Anna Ferré-Mateu se ha convertido en un referente en el campo de la formación y evolución de galaxias atípicas, liderando varios proyectos internacionales y manteniendo una red de colaboradores por todo el mundo. Licenciada en esta materia por la Universidad de La Laguna, cursó un máster y un doctorado en Canarias y siguió sus estudios posdoctorales en Hawái (Estados Unidos) y Melbourne (Australia). Lleva años impulsando iniciativas para promover unas prácticas más equitativas en las instituciones en las que trabaja. También para dar visibilidad al cáncer de mama, enfermedad que ella ha superado. A finales del año pasado viajó a la Antártida, junto a casi doscientas científicas de todo el mundo, con el programa Homeward Bound, un proyecto que busca reforzar el liderazgo femenino en la lucha contra el cambio climático.
Ariadna Mechó
Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS)
Hace unos meses, en una expedición de cuarenta días navegando por las montañas submarinas de la costa de Chile, un grupo internacional de investigadores liderado por Ariadna Mechó descubrió 34 montañas submarinas, más de un centenar de especies nuevas y los corales mesofóticos más profundos del mundo. La expedición, financiada por el Schmidt Ocean Institute, navegó por la cordillera de Salas y Gómez, una zona hasta entonces inexplorada que se extiende durante casi 3.000 kilómetros desde las costas de Chile hasta la isla de Pascua. Mechó es investigadora del departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS). Su objetivo es proporcionar información que ayude a la preservación y restauración de hábitats marinos vulnerables, algo que ya está consiguiendo: los hallazgos de su investigación se han utilizado para la implementación de tres áreas marinas protegidas a gran escala en Chile (los parques marinos de Nazca-Desventuradas, Archipiélago de Juan Fernández y el Área Marina Protegida de Usos Múltiples de Rapa-Nui). Actualmente, colabora con sus socios chilenos para crear el primer corredor azul en aguas internacionales, ubicado en el Océano Pacífico. También ha formado parte del comité científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la definición de ecosistemas marinos vulnerables en el Mediterráneo. Desde este año forma parte del grupo de expertos de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS) de las Naciones Unidas. Doctora en Ciencias del Mar por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, Ariadna Mechó también ha pasado por centros como la Universidad Católica del Norte en Chile y el Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement- Institut Pierre Simon Laplace (París). Trabaja activamente como divulgadora científica y suele impartir charlas en escuelas e institutos, tanto en Chile como en España.
María Moreno
Investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
Se dedica a la física experimental de partículas y trabaja en uno de los experimentos científicos más grandes del mundo, ATLAS, un proyecto del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del CERN (Suiza). En este centro, el principal laboratorio de física a nivel internacional, es donde María Moreno ha desarrollado casi toda su carrera investigadora. Allí se emplea la tecnología más puntera para estudiar los componentes más básicos de la materia: las partículas fundamentales. La actual investigación de Moreno se centra en el estudio de los acoplamientos del bosón de Higgs (la partícula que da masa a las otras partículas elementales) y el quark top (la partícula elemental más pesada). Ese trabajo podría dar lugar al descubrimiento de nuevas partículas e incluso llevar a la reformulación del modelo estándar, la actual base teórica de la física de partículas elementales. María Moreno es en la actualidad investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV). Tras licenciarse en Física por esta universidad, obtuvo su doctorado e inició su etapa posdoctoral en la Universidad de Goettingen (Alemania) y, posteriormente, el CERN. Muy involucra en actividades de divulgación y promoción de la ciencia entre los jóvenes, María Moreno da clases en la Universidad de Valencia. También está comprometida con la visibilización de la mujer en la ciencia. Es miembro del Proyecto Meitner y participa en el de Girls4STEM, entre otras iniciativas.