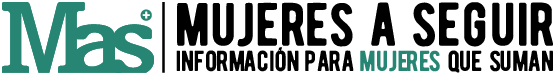Las nuevas reglas de la belleza
El auge del feminismo, la explosión de las redes sociales o la cultura del bienestar están afectando nuestra forma de ver la belleza

El cuerpo de las mujeres todavía es, en muchos sentidos, un campo de batalla. En la actualidad, las ideas dominantes en torno a la belleza y la feminidad se están viendo sacudidas por dos corrientes tan potentes como contradictorias. Por un lado, el culto al cuerpo y la tiranía de la imagen que nos imponen los medios y las redes. Por el otro, están cogiendo impulso movimientos como el ‘body positive’, que predican la diversidad y la autoaceptación, defendiendo que todos somos bellos, sin importar nuestra edad o nuestra talla.
Es probable que el nombre de Simonetta Vespucci no le diga nada, pero durante mucho tiempo ella representó a la mujer perfecta. Sandro Botticelli se inspiró en esta joven genovesa, prima por vía matrimonial del famoso explorador Américo Vespucci, para pintar, en 1458, el Nacimiento de Venus, una de las obras maestras del Renacimiento que marcó, además, el canon de belleza femenino en Europa durante siglos. La ‘bella Simonetta’, como era conocida, se convirtió en algo así como la modelo oficial del Quatroccento italiano: posó, entre otros, para Piero di Cosimo, Doménico Ghirlandaio y para Botticelli en varias ocasiones. Seguramente hubieran sido más si no hubiera muerto de tuberculosis a los 23 años.
El ideal de belleza actual tiene poco que ver con los rasgos sutiles y delicados de Simonetta. Lo que se lleva hoy son los pómulos altos, los ojos almendrados, las narices pequeñas y los labios carnosos. Si esta descripción le suena es normal; es probable que haya visto innumerables variaciones de este rostro, la llamada ‘Instagram face’, en sus redes sociales. Y es que parece que todo cambia para seguir igual. Aunque hayan pasado los siglos, seguimos viviendo en un mundo en el que, desde una edad temprana, se nos dice, sobre todo a las mujeres, que nuestro aspecto físico es muy importante y que debemos esforzarnos por encajar en un modelo de belleza que no siempre es fácil de alcanzar. “Si en una sociedad la belleza es concebida como un valor, como algo que hace a la persona merecedora de amor, éxito profesional y económico, valoración social y reconocimiento, es algo que, por supuesto, todo el mundo va a querer poseer, convirtiéndose en fuente de conflicto y competencia”, explica la socióloga venezolana Esther Pineda.
Ese imperativo de la belleza, que las mujeres interiorizamos desde muy pronto, no deja de ser una forma más de opresión. Pineda acuñó hace una década el concepto de ‘violencia estética’, que define como el “conjunto de narrativas, representaciones, prácticas e instituciones que bombardean con estereotipos y cánones de belleza que presionan a las mujeres a responder a ellos y discriminan a aquellas que no satisfacen esa expectativa. Esa violencia estética se caracteriza por ser sexista, racista, gordofóbica y gerontofóbica, porque exige feminidad, blanquitud, delgadez y juventud”. La socióloga, autora del ensayo Bellas para morir (Prometeo Libros), escribe sobre la violencia estética porque la conoce bien. La ha experimentado desde muy niña: “Se me repetía que era fea porque era negra, porque tenía la nariz redonda, los labios grandes, por el cabello rizado; y esto por supuesto lo seguí viviendo en la adolescencia y mis primeros años de adultez, edad en la que se empezaron a sumar las críticas a mi imagen y la forma de mi cuerpo en relaciones de noviazgo”.
Esta imposición que, sin ser conscientes, asumimos como autoexigencia, puede tener graves consecuencias. “Cuando no alcanzamos lo que nos proponemos aparece el malestar y nos preguntamos: ¿por qué los demás sí y yo no puedo? Es altamente probable que lleguemos a la conclusión de que la culpa del ‘fracaso’ es nuestra y que, en consecuencia, realicemos constantemente esfuerzos para llegar a aquello que queremos, en un proceso agotador”, explica la psicóloga con certificación clínica Sandra Nieto. Esta dinámica, apunta, puede conllevar “daños importantes a nuestra salud física y psicológica: me alejo de amigos, tengo una mala relación con la comida, el deporte se convierte en una obligación, no tengo tiempo para estudiar, invierto dinero en productos y mi economía se ve resentida, me comparo constantemente y termino siendo un juez implacable que critica todo lo que soy, no hago cosas que me gustan y me proporcionan bienestar, estoy irascible, no duermo bien…” En el peor de los casos, la sensación de fracaso fruto de la lucha constante por encajar en los estándares de belleza puede desembocar en trastornos alimenticios, dismorfia corporal o depresión. Sin llegar a esos extremos, la presión nos afecta, en mayor o menor medida, a todos.
Pero además del elevado coste que en lo personal pueda tener, también tiene consecuencias a nivel social, político y económico. “La violencia estética aleja a las mujeres de los espacios de participación y decisión política y social, contribuye a su confinamiento en el espacio privado, las mantiene preocupadas y distraídas en su imagen mientras que los hombres siguen en el espacio público tomando las grandes decisiones en lo político, económico, cultural, educativo, bélico, etcétera”, indica Pineda. Ya lo escribió Naomi Wolf, a principios de los noventa, en el clásico de la teoría feminista El mito de la belleza: “Las dietas son el sedante político más potente en la historia de las mujeres”. En él, Wolf reflexiona, apoyándose en numerosos estudios e investigaciones, sobre la relación entre el avance de las mujeres y la exigencia de unos ideales de belleza cada vez más inalcanzables. Su premisa es que, a medida que las mujeres han ido consiguiendo mayores libertades y derechos, también ha ido ganando peso el imperativo sociocultural que les exige encajar en unos modelos de belleza cada vez más esclavizantes.
Aunque la tendencia a juzgarnos, sobre todo a las mujeres, por nuestro físico es tan antigua como la humanidad, en la sociedad contemporánea estos ideales se han masificado a través del bombardeo sistemático de imágenes de cuerpos inalcanzables, todos cortados por el mismo patrón, que nos llegan a través de las revistas, el cine, la publicidad y, ahora, también las redes sociales. “Las jóvenes, sobre todo, están obsesionadas con verse como con los filtros, y eso es imposible. Las caras y las pieles no son iguales. Eso que se muestra en las redes, muchas veces ficticio, hace que la gente quiera cosas imposibles. Quiera verse perfecta, y la perfección no existe. Está muy bien que te cuides, pero que la gente se ponga bótox con 25 años es un crimen”, aseguró Elvira Ródenas, doctora experta en medicina estética, en una jornada sobre los cambios que está experimentando el concepto de belleza organizada recientemente por Mujeres a seguir. “No me hace muy popular en mi sector decir esto, pero en medicina estética solo hay dos clases de médicos: los que trabajan para la salud de su paciente y los que trabajan para la salud de su bolsillo. Hacerle a un paciente algo que no se necesita es algo que no pasa en ninguna otra especialidad. Ningún médico pone antibióticos preventivos, así que ¿por qué ponemos bótox preventivo? Es algo que, desgraciadamente, se hace para vender a gente cada vez más joven”. En los congresos médicos se empieza a hablar del concepto de ‘huella estética’, el rastro que van dejando en nuestra piel, nuestro rostro o nuestro cuerpo los tratamientos a los que los sometemos. “Cuando ves una ecografía de caras que se han hecho según qué cosas y con según qué productos, se puede ver los efectos. Todo lo que se hace en medicina tiene efectos secundarios”.

Según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el 40% de la población española ha utilizado los servicios de esta disciplina en alguna ocasión. Los tratamientos faciales son los más habituales (suponen el 72% del total) y entre ellos, el bótox y el ácido hialurónico son lo más frecuentes. Pese a lo extendido que están, todavía hay mucho desconocimiento al respecto de este tipo de intervenciones. “La gente te dice que le han puesto ácido hialurónico, pero no sabe cuál, porque no lo ha preguntado ni se lo han dicho. No sabe que hay más de cincuenta marcas, que dentro de cada una hay ocho o nueve tipos de ácidos hialurónicos diferentes que se usan para cosas diferentes. No todos son iguales, ni tienen la misma calidad, y eso hay que saberlo”, explicó la doctora Ródenas.
La obsesión por la imagen no se limita ni mucho menos al rostro. En la actualidad no hay zona del cuerpo libre de escrutinio. “Yo tengo 52 años y creo que hasta hace unos diez no había conocido a nadie que se hiciera las uñas de porcelana. Solo lo hacía la gente de una determinada clase social o para un evento especial como una boda. Ahora proliferan los sitios de manicura”, apunta Nina Navajas-Pertegás, investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Valencia, que señala que la obsesión llega incluso a las áreas más íntimas del cuerpo. “Hay muchas chicas jóvenes que explican que no van a tener relaciones sexuales hasta que no se hagan una labioplastia, porque sus labios vaginales no son lo que ellas consideran normales”.
La cultura de la dieta también existe desde hace décadas, pero la preocupación por el peso está más extendida que nunca, especialmente entre las nuevas generaciones. Según datos del último Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar publicado por la FAD, el 19% de los jóvenes y adolescentes españoles quiere adelgazar. Las chicas admiten que les preocupa más la estética, mientras que los chicos aducen principalmente motivos de salud. Navajas-Pertegás ha pasado gran parte de su vida lidiando con las críticas a su peso, una experiencia que le llevó a especializarse en el estudio de la gordofobia. Deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero es el título una autoetnografía en la que reflexiona sobre su vivencia como niña y después como adulta con sobrepeso. “Si estás delgado, se te presupone la salud. A quienes no cumplen esos parámetros se les mortifica constantemente, porque, además, se entiende que es una cuestión de voluntad y responsabilidad personal, que estar delgado es algo que está en nuestra mano”.
La gordofobia, señala Navajas-Pertegás, es “uno de los prejuicios que están más aceptados socialmente”. Mientras el racismo, la xenofobia, la homofobia se consideran delitos de odio y hay cada vez menos tolerancia para con el machismo, con la gordofobia, asegura, hay más manga ancha, porque los juicios sobre el físico se consideran algo inocuo. De hecho, a menudo los comentarios parecen bienintencionados, disfrazados de preocupación por la salud. “A estas personas siempre les digo que si se preocupan no solo por mi salud, sino también por la de todos, deberían luchar por que hubiera menos pobreza, porque está demostrado que las personas pobres y que sufren exclusión social tienen peor salud”, indica Navajas-Pertegás. “Que opinen sobre tu cuerpo sin que tú lo hayas pedido no es algo que tengas que agradecer, es otra forma de violencia sexista”.
Por su experiencia, salir de la espiral de la cultura de la dieta no es fácil. “Cuando, pasados los 40 años, decidí dejar de hacer dieta sabía que iba a engordar. Pero no un poquito: fueron más bien 30 o 40 kilos. En eso momento ya era más mayor y ahora trabajo en una universidad. Igual si tuviera que trabajar en otro ámbito me resultaría más difícil”. Efectivamente, la discriminación, también laboral, por cuestiones estéticas no es ninguna novedad. La Universidad de Sheffield Hallam, en Reino Unido, llevó a cabo hace un par de años un experimento para comprobarlo: dieron a reclutadores currículos idénticos, primero con fotos de personas obesas y después con imágenes de personas delgadas. Estas últimas resultaron claramente favorecidas. En Nueva York se acaba de prohibir por ley que una empresa mande al paro a sus empleados por razones de peso o altura. Esto en una ciudad en la que se calcula que más del 30% de los habitantes son obesos.
Esa es la realidad, muy alejada de los ideales de belleza que nos llegan a través de los medios. Según un estudio realizado hace un par de años por la marca Dove, el 70% de las mujeres no se ven reflejadas en la publicidad y reconocen sentirse presionadas para intentar alcanzar unos estándares de belleza imposibles. Otra investigación más reciente de la misma marca indica que ocho de cada diez niños están expuestos a contenidos de belleza alejados de la realidad. Y el 44% experimenta problemas de salud mental por culpa de los contenidos tóxicos sobre la belleza en las redes sociales.

Al igual que antes se hacía con la publicidad y las revistas, ahora se señala a estas plataformas como principales responsables de la generalización de ideales de belleza totalmente inalcanzables. A esto se suma, como indica Esther Pineda, que en estas plataformas “nuestra imagen está expuesta ante infinidad de personas conocidas y desconocidas que evalúan, juzgan, comentan, se burlan y agreden de forma nunca antes vista, lo cual, por supuesto, tiene un mayor impacto en cómo las personas se perciben a sí mismas”. Sin embargo, a juicio de Sandra Nieto, las redes no dejan de ser un canal, cuando “lo importante es el contenido”. Según la psicóloga, aunque suene muy manido, “no se trata tanto del instrumento en sí como del uso que hagamos de él, y en esto deberíamos participar todos: nosotros como usuarios, nuestro entorno, las administraciones que regulen y las propias redes sociales”.
Algunos países ya están poniendo coto a la moda de los filtros. Noruega, por ejemplo, ha aprobado una ley que prohíbe a los influencers y a los anunciantes publicar imágenes retocadas sin avisar. En Francia, desde 2017, las publicaciones de moda y de otros sectores están obligadas a avisar cuando incluyen una imagen modificada con Photoshop. También Getty Images ha eliminado de su base de datos las imágenes de modelos que habían pasado por un retoque y marcas como Olay han renunciado públicamente a dejar de retocar la piel de las modelos en sus anuncios.
Las miles de imágenes que nos llegan a través de las redes y los medios, y que el cerebro decodifica (en la mayoría de los casos de forma inconsciente), van calando como la lluvia fina y configurando unos paradigmas de belleza que nos dicen qué es lo deseable y lo que está mal en nuestros cuerpos. Pero, por otro lado, las redes, en particular Instagram, también están sirviendo como altavoz para dar visibilidad a movimientos que defienden un nuevo modelo de belleza alejado de los ideales inalcanzables. Es el caso del #bodypositive, que propugna la importancia de quererse a una misma a pesar de los kilos, las arrugas o las canas. “Todos estos movimientos vienen muy impulsados por los creadores de contenido”, explica Macarena Jover, beauty client solutions manager de Meta Iberia. “Ya no tienen miedo a mostrar sus defectos. Antes a una influencer le salía un grano y se lo tapaba como podían antes de subir una foto. Ahora están surgiendo un montón de cuentas de mujeres con problemas de acné que no tienen miedo de hablar de ello”. Aunque el movimiento empezó a gestarse de la mano de influencers que comenzaron a enseñar, sin tapujos, sus granos, michelines, celulitis y estrías, pronto se han ido subiendo al carro los medios y las marcas, que poco a poco han empezado a incluir en sus campañas a modelos más maduras, con algún kilo más de los habituales o con algún rasgo ‘peculiar’.
El mensaje de que todos los cuerpos son bellos no puede sonar más inspirador, aunque, desgraciadamente, decirlo resulta más fácil que creérselo. “El mensaje del #bodypositive es ámate a ti misma, pero ¿cómo haces eso en un mundo que te dice que tu cuerpo es una mierda?”, se pregunta Nina Navajas-Pertegás. Por eso surgió después el body neutrality, otra corriente que propone respetar el propio cuerpo, reconociendo que el físico es simplemente una dimensión más de tu ser y que, al igual que no amas todos los aspectos de ti, no hace falta estar 100% satisfecha con él. “Pero, de nuevo, esto es algo más fácil de decir que de hacer”, apunta la investigadora. Sin duda, este tipo de discursos son útiles y están sirviendo de apoyo a muchas personas, pero, a su juicio, no son en última instancia una solución al problema, porque, “deja en manos del individuo la responsabilidad de cambiar un sistema de opresión. Dicen que si tú te aceptas, el mundo te aceptará. Es como si le dijeras a una persona negra: quiérete a ti misma y no habrá racismo”. Coincide Esther Pineda, para quien la clave es que mantienen la mirada en lo individual, “y la realidad es que, por mucho que una mujer se ame a sí misma y mejore la relación con su cuerpo e imagen, si la sociedad no se transforma, si no cambia la forma en la que se mira y se trata a las personas, la violencia estética seguirá haciendo estragos cada vez más temprano en la vida de las niñas y las mujeres”.
Al calor de las redes sociales se han ido cocinando otros movimientos, todos bautizados con hashtag, como el #proaging, que propone abrazar el paso del tiempo, celebrar lo bueno que aportan los años y que de lo que se trata de envejecer con salud. O el #nomakeup, liderado por las muchas celebrities que han expuesto en las redes sus rostros libres (supuestamente) de maquillaje. Ainhara Viñarás, directora general de la división Prestige de Shiseido en España, vinculaba, en el mismo evento organizado por MAS, el auge de este tipo de discursos que defienden una belleza más natural y diversa, los cuerpos reales en su imperfección, con las reivindicaciones del feminismo y, sobre todo, con el auge de la cultura del bienestar que ha empezado a imponerse tras la pandemia. Pero también reconoció lo limitado que está siendo, al menos por ahora, su efecto. “El mercado de la cosmética selectiva creció el año pasado un 21% y el de maquillaje, un 35%. No sé quién está dejando de maquillarse”, concluía.

Lo que sin duda ya está teniendo un impacto muy real en la industria es el evidente envejecimiento de la población. En 2050, el 30% de la población española tendrá más de 50 años. “Esto hace que el mundo de la cosmética tenga que evolucionar y ofrecer soluciones ya no solo para las mujeres de 30 años, que parece que son todas que salen en las campañas de publicidad, sino sobre todo para las más mayores”, aseguró Viñarás. Para los consumidores de esas edades el concepto de belleza tiene, además, otras implicaciones, más relacionadas con la salud y el bienestar. En general, hay cada vez más personas, también jóvenes, que buscan productos que les hagan sentirse bien, además de verse bien. Como indicó la responsable del Grupo Shiseido en España, en la cosmética “hay ahora una parte importante de wellness y de cuidarnos desde dentro”. La cosmética con efecto psicológico, la llamada dopamin beauty, es un área todavía no muy desarrollada, pero en auge. “Son productos que, utilizando determinados ingredientes, bien sean prebióticos, probióticos o ingredientes naturales como la melisa, te ayudan a sentirte más calmado o relajado”. También está de moda la nutricosmética: suplementos alimenticios (infusiones, polvos, pastillas o gominolas) con principios activos que actúan sobre la piel o el pelo.
La sostenibilidad es otra de las grandes tendencias que está transformando la oferta y la forma de trabajar del sector. Los consumidores ya no solo comparan los ingredientes activos de los productos, sino también las diferentes propuestas de valor de las empresas. “Ahora se busca saber qué hay detrás de las marcas. Se espera que seamos honestas, transparentes. En ese sentido, la trazabilidad es algo muy importante y que el consumidor está demandando”, asegura Ainhara Viñarás. El Grupo Shiseido, por ejemplo, acaba de lanzar una marca, Ulé, que se presenta como una marca 100% sostenible. Las fórmulas de Ulé están elaboradas con, al menos, un 96% de extractos de origen natural. Para garantizar su completa trazabilidad ingredientes se producen en una granja ecológica situada cerca de París con un novedoso sistema de cultivos verticales (es la primera marca cosmética del mundo en utilizar cultivos verticales). También se ha cuidado el diseño y la fabricación de los envases para reducir el uso de plástico y su coste medioambiental. Esto representa un cambio en la forma de trabajar de las grandes multinacionales de un sector, el de la belleza, que empieza a tomar conciencia de su impacto sobre el entorno. Algunas de sus principales empresas, como LVMH, L’Oréal, Unilever o Henkel, anunciaron hace unos meses la creación de un consorcio para desarrollar conjuntamente un sistema de puntuación global que permita calcular el impacto medioambiental de sus productos y ofrezca al consumidor información “clara, transparente y comparable” sobre ellos.
Este reportaje se publicó primera en la edición número de 17 de Mujeres a Seguir en papel.