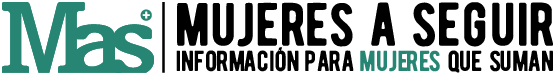Líderes y lideresas

Esther Valdivia
La verdad es que cuando utilizamos el término ‘lideresa’, sonar, sonar, no suena igual de bien que si usamos ‘líderes’. Sin duda, su uso aplicado a la política hace que el masculino resulte incluso atractivo y que con su homólogo femenino suceda todo lo contrario. Y como en tantas cosas de la vida, es solo cuestión del uso del género, porque su significado es exactamente igual.
Sobre su concepto y las distintas formas de ejercer el liderazgo se han vertido ríos de tinta en una sociedad en la que las acciones de sus protagonistas tienen una repercusión directa en el día a día y los borrones de sus historias impactan más en nuestro recuerdo que todos los triunfos atesorados.
Desde el Paleolítico hasta bien entrado el siglo XIX, al líder –siempre en masculino– se le reconocía por su situación de superioridad o, mejor dicho, por la habitual aplicación de la ley del más fuerte. Su valentía, fortaleza y astucia le diferenciaban rápidamente del grupo y le otorgaban el poder absoluto: él ofrecía seguridad y los demás, lealtad.
Y digo ‘él’ porque esa forma de ejercer el liderazgo basada en la fuerza era de uso habitual entre los hombres y en ella no tenían cabida mujeres, niños o ancianos. A esa circunstancia deberíamos añadir otro principio de supervivencia: casi siempre es más sencillo seguir al rebaño que lanzarse en solitario a descubrir nuevos pastos ignotos. Siempre el principio de fuerza y siempre el hombre, en masculino.
Tuvimos que llegar a los albores del siglo XX para que el principio básico de ese liderazgo basado en la fuerza fuese sustituido por el de la obtención de privilegios. Y es ahí cuando tímidamente comenzó a hablarse de nosotras, las mujeres. Con nuestra incorporación al mundo laboral y a la participación activa en la sociedad, básicamente a través del voto, comenzó a filtrarse, poco a poco, esas formas más femeninas de concebir el poder.
Porque cuando hablamos de liderazgo, es realmente del ejercicio del poder de lo que estamos hablando. Hoy todavía, en el mundo de los negocios, donde prima un liderazgo con rasgos más clásicos y masculinos, a la mujer se nos tacha de emular los comportamientos de nuestros jefes para tratar de alcanzar el poder. Sin embargo, también nos reconocen protagonistas de aplicar factores más ‘humanos’ en nuestras acciones, como son la escucha, la empatía, la comunicación activa y el fomento del trabajo en equipo, donde nos decantamos más por inspirar y fomentar el crecimiento personal que por utilizar métodos tradicionales de castigo o premio.
Sí, reconozcámoslo, somos buenas vinculando a las personas con un propósito y, a la vez, dándoles su razón de ser. Aplicamos la inteligencia emocional de una forma más natural y solemos confiar en las actitudes de los equipos y en proteger el talento, lo que, a la larga, debería transformarse en un mayor rendimiento, compromiso y productividad.
Así ha quedado demostrado en la respuesta a situaciones extremas, por ejemplo en la reciente crisis del coronavirus, durante la que en los países dirigidos por mujeres –ya son más de veinte en el mundo– las decisiones tomadas bajo su batuta se han evidenciado mucho más acertadas que las de sus homólogos. ¿Casualidad?
De la misma forma, está demostrado que las empresas pilotadas por mujeres son más rentables y responsables socialmente.
¿También casualidad?
Esas diferencias tan analizadas de los distintos tipos de liderazgo se deben más a la forma de ejercer el poder que propiamente al sexo. Sería demoledor si consiguiésemos dejar de pensar en el género y aceptásemos nuestros perfiles diferentes –hombres y mujeres, líderes y lideresas– para crear las bases de un crecimiento social más acertado.
Como ya avanzaba en el siglo XIV la visionaria Christine de Pizan, una de las primeras feministas de finales de la Edad Media, “el mejor liderazgo atiende a la perfección de la conducta y de las virtudes, no a razones de género”.
Trabajemos juntos, siempre juntos.