“Espero que la próxima pandemia no nos pille antes de que resolvamos esta”
Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

– Perdón por el retraso. Estaba ahora mismo en Brasil.
.– ¿Y qué nos puede contar de la situación allí?
.– Hablábamos sobre una situación muy particular, que les ha pillado por sorpresa en Manaos, capital de la selva amazónica y un centro neurálgico muy grande. Pensaban que el coronavirus iba a tardar más en llegar, pero ha sido muy rápido, probablemente por la cantidad de empresarios que llegan procedentes de Italia, España y otros sitios, y la pandemia ha tenido un comportamiento explosivo que, además, se juntó con que la gente no se lo creía. La incredulidad y el crecimiento explosivo han causado estragos, hasta el punto de que más de la mitad de la población ya ha pasado la enfermedad.
Así empezaba la conversación mantenida el pasado mes de octubre con Margarita del Val, bioquímica, inmunóloga, investigadora científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa que, como tantos otros científicos, desde hace meses centra su trabajo en la COVID-19, en su caso en concreto en el estudio de la inmunidad del virus. Como otros compañeros, Del Val se ha convertido en un rostro mediático, en una clara exposición del mundo de la ciencia a los medios y la sociedad con el objetivo de arrojar luz sobre la pandemia. Hay que decir que el espíritu divulgativo le venía de antes. Junto a otros colegas montó Ciencia con chocolate, iniciativa que les ha llevado dar charlas sobre ciencia en bares y cafeterías, a lo que se suma a su actividad pedagógica en institutos de educación secundaria para acercar la ciencia a los más jóvenes. Además, participa en el programa de charlas ‘El CSIC da respuestas’, difundido a través de YouTube, en el que expertos de este organismo responden a las preguntas de la gente. Forma parte también de la Plataforma Salud Global, que reúne a grupos de trabajo de distintos institutos del CSIC para buscar soluciones a la pandemia desde un planteamiento multidisciplinar, y de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que promueve el valor de la ciencia en la sociedad. “Es importante que las políticas científicas sean eficaces para atraer talento y tener grupos estables de investigación”, dice.
Su trabajo en relación a la COVID-19 se centra en la inmunidad. ¿Nos puede dar alguna buena noticia?
Parece que hay una inmunidad bastante buena frente a los coronavirus, porque una vez que la persona se ha infectado desarrolla todas las ramas de la inmunidad. Es muy completa, protege a varios niveles, estimula todo nuestro sistema inmunitario y protege de las reinfecciones. Las que aparecen son contadas con los dedos de la mano. Sabemos que hay gente que pierde los anticuerpos, pero estos son solo la punta del iceberg de la inmunidad y su pérdida no afecta al resto. Una de las incógnitas son las reinserciones clínicas [personas que han pasado el virus y tiempo después vuelven a contagiar] sin síntomas. Se desconoce aún si el virus puede estar multiplicándose en estas personas, convirtiéndolas en asintomáticas todavía más contagiadoras, que es uno de los mayores problemas de esta pandemia y puede afectar mucho a su dinámica.
¿Cuánto han aprendido los científicos del virus desde que estalló hasta hoy?
Nunca en la historia se ha aprendido a tal velocidad de un problema científico. En parte porque, a pesar de que el SARS estaba eliminado desde 2004, se siguió financiando investigación sobre ese virus, se siguieron haciendo vacunas, y ese conocimiento ha sido vital para que desde el principio se supiese cómo reaccionar. Investigar en algo aparentemente inútil ha dado información valiosa. Y eso pasa en muchos otros campos. Es un mensaje que hay que transmitir: es muy importante conocer muchas cosas porque nunca sabes cuáles van a ser necesarias.
¿Por qué se siguió investigando en el SARS?
Porque se preveía que iba a ser importante. Un virus que ha saltado de animales a personas puede volver a hacerlo. Y ese trabajo ha sido fundamental porque nos está permitiendo primar la investigación dirigida a soluciones inmediatas. Por ejemplo, desde el CSIC, al desarrollo de mascarillas, que no es un gran descubrimiento, pero es importante; a nuevos métodos de diagnóstico, que son vitales, o a saber cómo se transmite el virus por el aire o cómo es la inmunidad. La ciencia investiga lo desconocido, por tanto, casi nunca va a haber certezas. Tenemos que ir explicando lo que en cada momento creemos más probable o adecuado, aunque luego se corrija ante una nueva evidencia. Eso no significa que nos hayamos equivocado, hemos dado la mejor interpretación posible, la que en ese momento más nos acercaba a la realidad. Habrá personas a las que esas discrepancias les lleve a desconectarse de la ciencia, pero creo que son más las que ha empezado a comprender cómo funciona, a saber vivir con la incertidumbre con la que se vive en ciencia y a que esa incertidumbre no nos bloquee.
¿Ha faltado una explicación más clara de esta situación?
Yo creo que sí. He echado de menos más explicación y menos imposición. La sanidad se basa en guías de actuación clínicas, en protocolos y en normas. La ciencia es más de buscar los porqués y las explicaciones. Esto es una crisis sanitaria y se ha regido por protocolos sanitarios. Por eso muchos científicos hemos salido a explicar, porque las normas sin explicación, o tienes una fe ciega, o se acatan peor. En esta crisis, los gestores se han limitado a dictar normas. En Madrid se han aplicado unas normas de confinamiento a determinadas áreas de salud con mayor incidencia. Pero no se ha explicado que era para algo que se prometió y luego no se ha hecho: hacer un diagnóstico exhaustivo en esas zonas. El Gobierno anunció la aplicación de normas a ciudades de más de 100.000 habitantes y tampoco explicó que eso respondía a que las grandes ciudades están más expuestas al virus, ya que en ellas se producen más contactos con gente desconocida. Las grandes ciudades son un factor de riesgo.
¿Esa es una de las razones que explican por qué España lo está llevando peor? ¿Qué otras hay?
Es una de ellas. España tiene una densidad de población baja comparada con el resto de Europa pero, si vamos al detalle, en las zonas urbanas españolas hay mayor densidad. Otra es la desescalada tan rápida que se hizo, como una carrera, peleándose por si unos avanzaban de fase o no. Nos falta mirar a largo plazo, quizá porque no somos una sociedad previsora. Teníamos que haber aprendido la importancia de la intervención temprana en la primera oleada. Se vio muy claro durante el verano en los brotes en Aragón, Lérida y Barcelona. Cuando se actuó pronto, se controló bien. El virus se distribuye libremente y solo la acción humana lo puede parar. Aquí sí podemos intervenir en el curso de los acontecimientos. Los datos los modelamos nosotros con nuestra actitud. Fuimos todos nosotros, con nuestro esfuerzo, los que conseguimos aplanar la curva.
Incredulidad y crecimiento explosivo es un ‘mix’ que se repite desde marzo.
Salvo en los países en los que estaban entrenados. En el sudeste asiático hay epidemias mortales por virus respiratorios cada uno o dos años. Son epidemias con una mortalidad altísima, del 40% o 60%. La diferencia es que, hasta ahora, prácticamente no había contagios entre personas y, por tanto, se contenían de forma muy rápida con medidas de aislamiento y sacrificio de todos los animales responsables, que suelen ser aves. Allí todas las administraciones tienen planes de pandemia. Saben qué medidas tomar desde el minuto cero, la población las asume también desde el minuto cero y no hay rifirrafe político. Nosotros, para esta segunda oleada ya deberíamos haber aprendido. Entiendo que la primera pillara a muchos desprevenidos. Aunque, ¿cómo no creer que China no tenía una razón real para darle una patada así a la economía? La gente no lo quería creer.
Se habla de la arrogancia de Occidente. ¿O es arrogancia política?
Al principio sí era arrogancia de todo Occidente. Pero aquellos países con más polarización política y social son los que peor están enfrentando la pandemia; cuando hay unidad de criterios y todos trabajan juntos se crea menos ruido, menos desconfianza, más conocimiento, y todo funciona mejor. Los políticos deberían dejarse asesorar más por científicos; no solo por científicos del área de la salud, sino de todas las áreas, por ejemplo, economistas de pandemia, para encontrar en las medidas un punto de equilibrio entre economía y salud.
¿Habremos aprendido de esta pandemia lo suficiente para enfrentarnos a las siguientes?
Yo lo que espero es que la próxima no nos pille antes de que resolvamos esta. Aprenderemos en la medida en que actuemos de forma distinta. La pandemia de gripe de 1918 fue un fracaso tal para la humanidad que se olvidó inmediatamente. Nadie quería recordarla, no quedó ni rastro de ella en las artes, la literatura… Pero al cumplirse el centenario se hicieron muchos estudios y teníamos información reciente que nos podía servir para esta. De la pandemia de gripe A de 2009 no se hizo un análisis sobre lo que se había hecho bien o mal, ni se prepararon planes para afrontar las siguientes, ni se instalaron fábricas de vacunas en España, ni se formó a especialistas, cuando sabíamos que en algún momento los íbamos a necesitar. Por eso, una veintena de científicos y médicos hemos pedido que se haga una evaluación de lo que está ocurriendo. Tiene que quedar una lista clara de qué hacer y qué evitar cuando venga otra pandemia y para afrontar las próximas oleadas de esta, porque hasta que estemos todos vacunados o todos hayamos superado la infección quedan muchos años.
¿Tendremos que vivir con inquietud hasta que haya vacuna, o incluso cuando la haya?
Hay que vivir con precaución, estar preparados y darnos cuenta de que no tenemos una normalidad total. Estar preparados quiere decir, sobre todo, prevenir, cada uno de nosotros. La responsabilidad es una cuestión de todos. No vale que pidamos que haya diagnósticos si no actuamos en el primer punto, que es evitar los contagios, y para ello todos debemos retirarnos un poco de la intensa vida social que mantenemos. También se pueden adoptar otras medidas: si la gente tiene que gastar más dinero al mes en mascarillas que en leche, que se den gratis para que el que no pueda trabajar a distancia las tenga cada vez que entra en el transporte público. Eso evita contagios y es barato. El otoño y el invierno serán duros, pero hasta mayo no podemos aflojar. Si hablamos de inmunidad natural, serían veinte, treinta o cuarenta años. Con las vacunas irá más rápido, pero los datos que tenemos hasta ahora de la protección de los primeros candidatos de vacunas son muy preliminares. No sabemos si protegen a los grupos de riesgo o si disminuyen los contagios. Como solo hay indicios prometedores, pero no resultados sólidos, las compañías solo solicitan uso de emergencia a las agencias reguladoras, no autorización para ponerlas en el mercado. Por ello, hay que mantener todas las medidas de seguridad, especialmente la ventilación adecuada de todo tipo de interiores. Incluso si emergen datos más sólidos de los ensayos en curso y si se empieza a vacunar, hasta que no estén protegidos los grupos de riesgo hay que mantener la precaución como ya sabemos. El hecho de que haya tantas vacunas en perspectiva hace pensar que vamos a tener alguna casi seguro.
También el CSIC está en ello.
En el CSIC se trabaja en tres vacunas que continúan sin incidencias, pero todavía están en la fase en la que suelen darse menos. Son todas tan distintas que merece la pena seguir con las tres. Creo que en el caso de este coronavirus se van a lograr varias y que podrán utilizarse para distintos colectivos y edades y en diferentes lugares y momentos de la epidemia. La mejor que yo conozco sigue siendo una de las del CSIC.
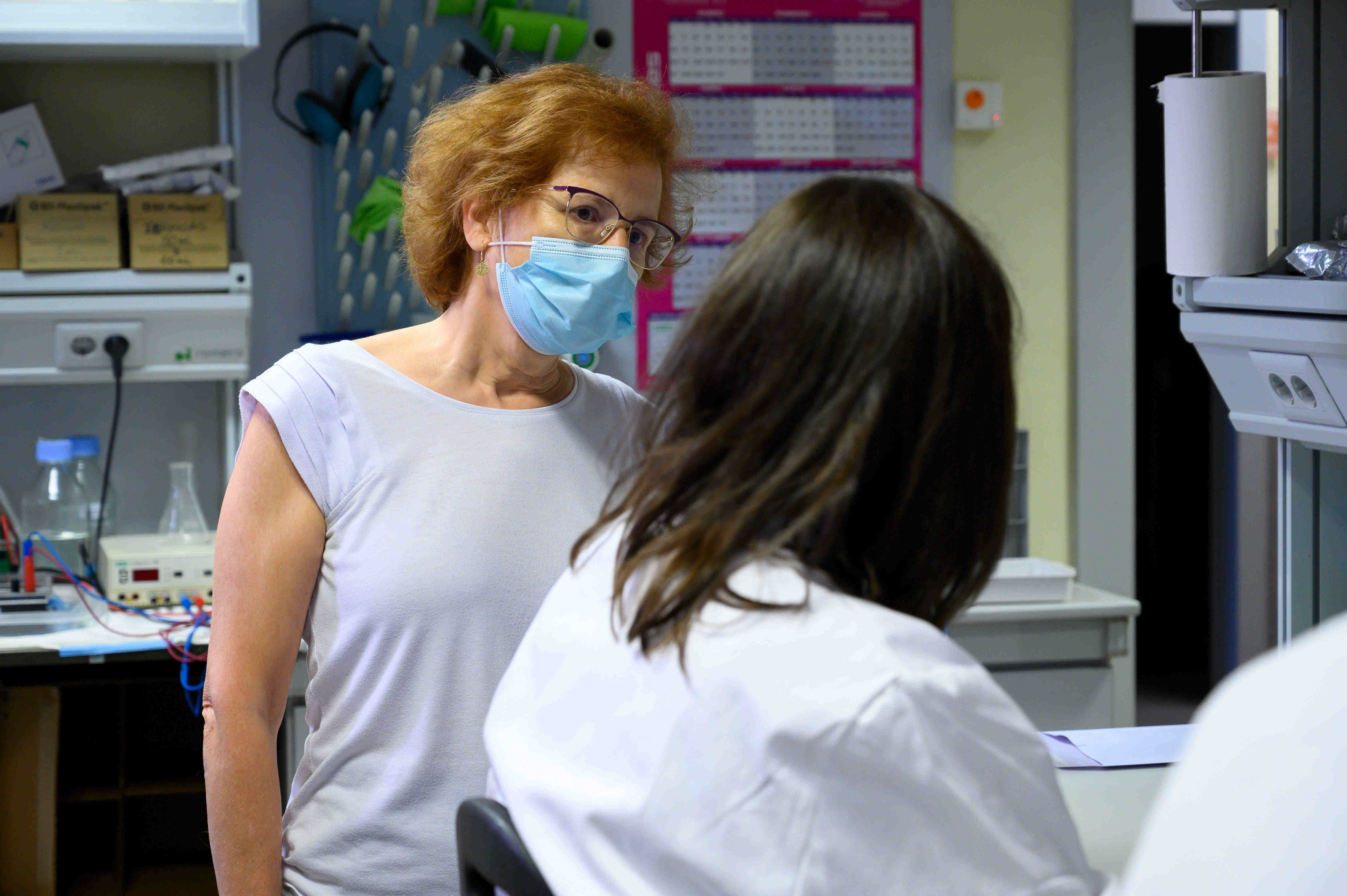
Esta crisis ha demostrado lo mucho que dependemos de terceros en este ámbito.
No hay que que revertir la globalización porque tiene ventajas, pero debemos estar preparados y no podemos tener esa dependencia extrema de otros países. En el CSIC hemos empezado a apoyar a los grupos que están produciendo antivirales y vacunas, a localizar las fábricas que podrían producirlas a escala. Si finalmente no producimos una vacuna contra la COVID-19, al menos deberíamos producir las clásicas. A la ciencia española se le está pidiendo mucho, pero no se nos está financiando. Estamos desde 2009 en estado de precariedad y, a pesar de ello, haciendo esfuerzos tremendos. Nuestro tejido industrial debería ser más tecnológico, más versátil y menos dependiente del extranjero. También reforzar el contacto con Europa, que durante esta pandemia se ha retraído.
¿Es difícil para la comunidad científica trabajar con tanta presión social y política?
Es cansado. Nos hemos lanzado a colaborar en lo que podíamos contribuir y a compartir conocimientos muy rápidamente. Esto ha sido un cambio importante para la ciencia: nos hemos abierto mucho más y hemos pasado de buscar el conocimiento abstracto a ir a cosas de interés inmediato que antes nos parecían menos atractivas. Hemos reaccionado desde distintos campos para trabajar juntos porque esta pandemia afecta a muchos ámbitos. En Estados Unidos, donde la desigualdad entre barrios es tremenda, la primera oleada ha castigado especialmente a los más pobres. En España, la primera oleada la sufrieron sobre todo los mayores y en la segunda lo harán los que tengan menos recursos. Se ha visto en el resto del mundo: las desigualdades se exacerban con la pandemia. Por eso, en el CISC, que agrupa a 127 institutos que trabajan desde las ciencias sociales a los modelos matemáticos, se ha creado la Plataforma de Salud Global, en la que participan grupos de 90 de esos institutos para frenar el coronavirus desde esa perspectiva multidisciplinar. Tenemos expertos de ciencias del mar, ciencias humanas y sociales, clínica médica, nanotecnología, ingeniería medioambiental y ecología, diseño de edificios, urbanismo, etcétera.



